1- Cuando Jean Fautrier presentó sus Otages (Rehenes) en la galería de René Drouin en Octubre de 1945 el público debió ser muy consciente de los siniestros acontecimientos que habían inspirado esa serie de torsos y cabezas sin forma que se regodeaban en la materialidad más cruda. Sospechado por la Gestapo de colaborar con la resistencia francesa, Fautrier se ocultó durante un tiempo en el sanatorio de Chatenay- Malabry, en las afueras de París. Allí se dedicó a pulverizar el cuerpo en esas imágenes perturbadoras que caracterizan su obra y que anticiparon lo que posteriormente se conocería -en gran medida gracias a los oficios mediadores del crítico Michel Tapié y sus ideas sobre un art autre- como art informel. El público actual, en cambio, debe haber olvidado la fuente mórbida de semejante inspiración: los sonidos ominosos que llegaban desde un bosque cercano al sanatorio, donde las fuerzas de ocupación nazis torturaban y ejecutaban prisioneros.
Hay pues en el nacimiento del informel una percepción auditiva que reconstruye (pero no ve) los aberrantes sucesos de la época y los traduce en imágenes. El colapso de la cohesión estructural en este tipo de pinturas parece la negación deliberada de la utopía de la abstracción geométrica de preguerra (que tan bien ilustran los cuadros de Mondrian) Y aún así, por detrás de los lazos ineludibles con lo orgánico y con lo corporal, más allá de la crudeza de sus materiales y de sus técnicas -empastado grueso aplicado a hojas de papel absorbente dispuesto sobre la tela en Fautrier, incisiones con los dedos y con palillos en las pinturas del alemán Wols, grabado y cavado con gubia y otros instrumentos en Dubuffet-, se adivina por momentos (en Wols en particular) el desarrollo de un nuevo lenguaje abstracto, más gestual y, sin duda, más desencantado.
2- Se suele asociar a Jean Dubuffet con el informel. Sus Corps de Dames de 1950 -una serie de cuerpos de mujer distorsionados hasta el límite de la tela, la brutal yuxtaposición en esas deformidades entre lo general y lo particular, entre lo metafísico y lo trivial- guardan una relación de semejanza superficial con los Otages de Fautrier. Su voluntad es más ostensiblemente antiestética, un intento por subvertir ese desnudo femenino deudor de una tradición de belleza que se remonta a los griegos y persiste en las revistas de moda contemporáneas. Esos supuestos trazos instintivos pretenden priorizar la intuición frente al intelecto, apuntan a una espontaneidad desacralizadora de la idea del artista y de lo bello. No obstante, están obsesionados por el estado del arte modernista de su época.
Un famoso artículo suyo de 1949 -“L’Art brut préféré aux arts culturels”- sanciona su desconfianza ante la institución artística, su desagrado por lo académico y la admisión incipiente de las connotaciones represivas del “gusto estético”. Pero ese saludable rechazo a la normativa lleva a Dubuffet a la apología de cierto arte instintivo que amplía el acceso a la esfera estética a costa de disminuir su racionalidad. Es el arte de los irregulares: los niños, los “deficientes mentales”, los expulsados de la sociedad. Un arte crudo al alcance de cualquiera, un do it yourself de la inmediata posguerra que se repetirá como leit-motiv en todas las manifestaciones culturales radicalizadas de la segunda mitad del siglo (baste citar aquí la improvisación en tiempo real a fines de los ’60, los experimentos comunales del rock europeo a comienzos de los ’70 y, por supuesto, el punk británico). En todos los casos los enemigos tienden a ser el orden y la estructura. Un orden que, por una rara simbiosis, se relaciona con la racionalidad y a ésta, con la autoridad y el autoritarismo. Un rechazo desesperado de lo social que se expresa en términos de cierto nihilismo de la inmediatez.
Dubuffet es demasiado consciente del state of art de su propio tiempo como para que su teoría suene convincente. Pero está lo suficientemente asqueado de la Academia como para que su obra resulte fascinante. Podrá admirar a Heinrich Anton, a Adolf Wölfli y a tantos otros que aparecen en las compilaciones de art brut. O a los chimpancés Congo de Londres y Betsy de Baltimore exhibiendo sus dibujos en el Institute of Contemporary Arts (ICA) en 1957-58. Pero nunca se parecerá a ellos. Demasiado cultivado, consustanciado con el pensamiento lógico de rigor, con los medios y los materiales de su quehacer artístico -un hombre culto obsesionado con la anticultura, lo definió alguna vez el crítico Edward Lucie-Smith- no logra escapar del racionalismo dominante. En su búsqueda desesperada por abrazar la espontaneidad, Dubuffet se topa con una lógica alternativa. El lo explica mejor que nadie: “Hacer que el bosquejo de los objetos representados dependa fuertemente de un sistema de necesidades que a su vez parezca extraño, sea por el carácter inapropiado de los materiales, sea por la inapropiada manipulación de las herramientas, o por algún concepto obsesivo y excéntrico, como si una lógica extraña dirigiera la pintura y el objeto se sacrificara a ese modo perentorio.”
Nada puede colocarse aquí en el casillero de la inmediatez, todo depende de la reflexión. Aprendemos a valorar a Dubuffet porque sus dibujos, sus pinturas y sus esculturas constituyen un nuevo lenguaje, no porque nieguen alguna mediación discursiva. Los materiales y las técnicas solo pueden parecer inapropiados si se miden con el rasero del arte académico pero son perfectamente legítimos y adecuados a las necesidades expresivas de su obra. Y como tales, deliberadamente pensados, cuidadosamente elegidos. La libertad radica en nuestra capacidad de decidir entre un cúmulo más o menos ilimitado de posibilidades, no en el renunciamiento o en la obediencia a una autoridad externa.
Habrá que esperar la década del ’70, a Marcel Broodthaers y a Hans Haacke, a Daniel Buren y a los conceptualistas del grupo Art & Language, para que se entienda que el problema de la institución no es equivalente al de la razón, para que el comentario irónico y una adecuada comprensión del funcionamiento del poder reemplacen al gesto instintivo y al nihilismo a ultranza. Mientras tanto, la tensión entre el caos indiferenciado de nuestra cotidianeidad y la apelación a un cosmos desestructurado, libre de toda intervención humana, se trasladará a los experimentos musicales del propio Dubuffet. De eso hablaremos en el futuro inmediato.
Norberto Cambiasso
Saturday, March 26, 2005
Friday, March 11, 2005
Salven a Tonic
1- No, no me fui. En realidad, volví. Estos últimos cuarenta días estuve tan ocupado en asegurarme la subsistencia (sin mayor éxito) que nunca pude sentarme un par de horas a escribir algo para el blog que tuviera un mínimo de decencia. No volvemos al país con la frente marchita, más bien nos vamos del país porque éste se empeña en marchitarnos. Y aún así, contra el buen sentido, muchos regresamos.
Pero no escribo este post para hacerlos partícipes de mis tribulaciones y de mis perplejidades, sino para contarles que en todas partes se cuecen habas, para obtener una perspectiva más equitativa, menos permeable a mis urgencias porteñas de estos días.
Tonic (http://www.tonicnyc.com) es, sin discusión, el mejor lugar de Nueva York para ver y escuchar músicas experimentales de la más variada procedencia. Un sitio minúsculo en el Lower East End, a metros del puente de Williamsburg que conecta Manhattan con ese barrio de Brooklyn que ahora está tan de moda. Una pequeña barra donde se expenden bebidas alcohólicas, un sucucho al que se sube por una escalerita, donde se aloja la sonidista, un escenario diminuto y un espacio rectangular que albergará poco más de un centenar de personas.
Semejante incomodidad está harto compensada por la calidad de los shows y por la onda que respira el lugar. La entrada es barata -para los estándares neoyorquinos, se entiende-, en general entre 8 y 15 dólares. Los precios de las bebidas son razonables. No existe la consumición obligatoria tan irritante de los clubes de jazz con pretensiones avant-garde. Con frecuencia organizan recitales con tres bandas, sus famosas triple bill, y pareciera que toda la comunidad experimental, no sólo la neoyorquina, se da cita allí.
En Tonic pasé las mejores noches de mi aventura yanqui. Fui testigo de improvisaciones casuales que reunían músicos de aptitudes extraordinarias. Presencié los mejores recitales de mi vida. Descubrí los instrumentos más exóticos, los sonidos más inconcebibles, las ideas más delirantes. Pero no se trata sólo de la jerarquía de los nombres que honran su escenario, sino de un asombroso sentimiento de bienestar que contagia a todos, músicos y público por igual. Thurston Moore se sentaba en la tarima después de una jam electrizante y se ponía a charlar con la gente. Arto Lindsay paseaba despreocupado por el pasillo, sin que nadie se le tirara encima. Las bandas vendían sus discos, exhibidos en una modesta mesita, antes y después de cada concierto. Vi a Jim O´Rourke sentado ante la barra, a mi lado, escuchando con atención los tapices sónicos que tejía la guitarra de Richard Pinhas en un concierto donde no había ni veinte personas. Semanas después estaba sobre el escenario, empeñado en un largo drone de piano, inaugurando una de esas triple bill en la que también tocaban la No Neck Blues Band y Trad Gras och Stenar. Precisamente de otro concierto de los suecos salió extasiado, gritando ¡¡TRAD GRAD STENAR!!, modulando esas aes que suenan como oes, Sean Lennon, el hijo de John y Yoko. Coincidí con uno de la No Neck acerca de la excelencia del Artaud de Pescado Rabioso en la puerta del baño. Vi a Keiji Haino sentado en el piso con absoluta humildad, después de habernos regalado uno de los shows más trascendentes que recuerde. Lo volví a ver al día siguiente, compartiendo su extraña inspiración con el bajista de Fushitsusha, y me cambió uno de sus discos por otro de Reynols. Vi a Tony Conrad sacudiendo su violín y hablando pestes de Bush, al de la Ubu Web recitando un largo poema, a Robert Ashley que me hizo reír con ganas, a John Zorn protestando por el cigarrillo cuando todavía se podía fumar y a Pamelia Kurstin detrás de su theremin, fumando a escondidas cuando ya no se podía. Y en la puerta, esa improvisada sala de fumadores que debemos a la ley anti-tabaco, la propia Pamelia se enfrascaba conmigo en un diálogo delirante del que no lograba entender ni la mitad, trataba de arreglar un reportaje con Devendra Banhart mientras me comentaba sobre lo bueno de su experiencia en Venezuela, o era interpelado por una neoyorkina que descubría mi acento, me preguntaba sobre Spinetta, a quien un ex-novio argentino le había enseñado a amar, y me presentaba a su nuevo novio ruso, que tenía puesta una remera con la imagen de Plastic People of the Universe.
Cada noche era igual, una galería de tipos estrafalarios, unidos por el amor a y el fanatismo por la música. No recuerdo ya a cuántos vi, arriba y abajo del escenario: Supersilent, Michael Gira y los Angels of Light, Genesis P. Orridge, Bardo Pond, Khanate, Tarantula, CocoRosie, Ikue Mori, Sylvie Courvisier, Wadada Leo Smith, Chris Corsano, Paul Rubinstein, Derek Bailey, Glenn Branca, Barbez, decenas y decenas. Y siempre la misma onda, como si estando todos allí dentro, las calamidades de este mundo no pudieran hacernos daño. Un lugar donde cada uno se despojaba de sus prejuicios, donde los roles sociales y el status no eran vinculantes, donde desaparecía el divismo de los músicos y la admiración del fan, donde todos se trataban como iguales e intercambiaban experiencias, donde la ansiedad por compartir se imponía largamente a la voluntad por destacar. En definitiva, una auténtica comunidad.
2- Ahora esa comunidad se encuentra amenazada. Hace un par de días recibí un mail donde explicaban que estaban al borde del desalojo. Los costos del alquiler se duplicaron desde su inauguración en 1998, los gastos de seguro se triplicaron, colapsaron las cloacas y ya no pueden lidiar con el incremento que supone mantener un edificio en mal estado. Para colmo de males les robaron. Y entonces ellos, que tantas veces organizaron campañas para recaudar fondos y ayudar a emprendimientos políticos y artísticos experimentales y alternativos, decidieron apelar a la buena voluntad de los músicos y de la audiencia. Necesitan recaudar más de 100.000 dólares para evitar el desalojo. Y por fortuna, la gente respondió. Se organizaron recitales a beneficio. Desde Medeski Martin and Wood hasta la Gold Sparkle Band, desde Michael Gira a Barbez, los benefit se suceden noche tras noche. Un montón de personas hizo donaciones y cientos de norteamericanos y extranjeros dejaron testimonio de lo que significa Tonic para ellos. Después de todo, nadie desea que desaparezca aquello que enriquece sus vidas.
Seguramente se salven, al menos por el momento. Hace un par de días la cifra recaudada estaba en 25.000 dólares y hoy ya alcanza los 70.000
Tonic conserva esa extraña habilidad para sacar lo mejor de sí de cada persona. Y lo que es aún más llamativo, ningún individuo es responsable por sí solo de semejante resultado. Es en el colectivo, más o menos anónimo, con relaciones sociales siempre diferentes cada noche, donde radica esa fortaleza. Una lección que yace olvidada en las entrañas de esta era obtusa y egoísta. Habrá quien diga que es Nueva York y que ahí todo el mundo tiene dinero. Que por lo tanto no cuesta gran cosa hacer un aporte. No es verdad. Habrá quien piense que es una cuestión del primer mundo, lejana, que nada tiene que ver con nuestra realidad de escasez y supervivencia. Tampoco es verdad. Lo que ocurre en Tonic se relaciona con su entorno neoyorquino, uno de rentas por el cielo y especulación inmobiliaria desbocada del que hablamos hace unos meses en la nota de punk funk. Pero alude también a cuestiones como la autonomía, las relaciones en el seno de grupos que comparten intereses definidos, la necesidad de estar a la altura de aquello en lo que creemos, de nuestros gustos y predilecciones. Y enseña mucho acerca de cómo el secreto de la buena vida se juega en la comunicación con los otros, en la posibilidad de priorizar en todas las ocasiones la solidaridad a la competencia. Valdrá la pena discutir estos puntos, pero para no extendernos, la seguimos en el próximo post.
Norberto Cambiasso
Pero no escribo este post para hacerlos partícipes de mis tribulaciones y de mis perplejidades, sino para contarles que en todas partes se cuecen habas, para obtener una perspectiva más equitativa, menos permeable a mis urgencias porteñas de estos días.
Tonic (http://www.tonicnyc.com) es, sin discusión, el mejor lugar de Nueva York para ver y escuchar músicas experimentales de la más variada procedencia. Un sitio minúsculo en el Lower East End, a metros del puente de Williamsburg que conecta Manhattan con ese barrio de Brooklyn que ahora está tan de moda. Una pequeña barra donde se expenden bebidas alcohólicas, un sucucho al que se sube por una escalerita, donde se aloja la sonidista, un escenario diminuto y un espacio rectangular que albergará poco más de un centenar de personas.
Semejante incomodidad está harto compensada por la calidad de los shows y por la onda que respira el lugar. La entrada es barata -para los estándares neoyorquinos, se entiende-, en general entre 8 y 15 dólares. Los precios de las bebidas son razonables. No existe la consumición obligatoria tan irritante de los clubes de jazz con pretensiones avant-garde. Con frecuencia organizan recitales con tres bandas, sus famosas triple bill, y pareciera que toda la comunidad experimental, no sólo la neoyorquina, se da cita allí.
En Tonic pasé las mejores noches de mi aventura yanqui. Fui testigo de improvisaciones casuales que reunían músicos de aptitudes extraordinarias. Presencié los mejores recitales de mi vida. Descubrí los instrumentos más exóticos, los sonidos más inconcebibles, las ideas más delirantes. Pero no se trata sólo de la jerarquía de los nombres que honran su escenario, sino de un asombroso sentimiento de bienestar que contagia a todos, músicos y público por igual. Thurston Moore se sentaba en la tarima después de una jam electrizante y se ponía a charlar con la gente. Arto Lindsay paseaba despreocupado por el pasillo, sin que nadie se le tirara encima. Las bandas vendían sus discos, exhibidos en una modesta mesita, antes y después de cada concierto. Vi a Jim O´Rourke sentado ante la barra, a mi lado, escuchando con atención los tapices sónicos que tejía la guitarra de Richard Pinhas en un concierto donde no había ni veinte personas. Semanas después estaba sobre el escenario, empeñado en un largo drone de piano, inaugurando una de esas triple bill en la que también tocaban la No Neck Blues Band y Trad Gras och Stenar. Precisamente de otro concierto de los suecos salió extasiado, gritando ¡¡TRAD GRAD STENAR!!, modulando esas aes que suenan como oes, Sean Lennon, el hijo de John y Yoko. Coincidí con uno de la No Neck acerca de la excelencia del Artaud de Pescado Rabioso en la puerta del baño. Vi a Keiji Haino sentado en el piso con absoluta humildad, después de habernos regalado uno de los shows más trascendentes que recuerde. Lo volví a ver al día siguiente, compartiendo su extraña inspiración con el bajista de Fushitsusha, y me cambió uno de sus discos por otro de Reynols. Vi a Tony Conrad sacudiendo su violín y hablando pestes de Bush, al de la Ubu Web recitando un largo poema, a Robert Ashley que me hizo reír con ganas, a John Zorn protestando por el cigarrillo cuando todavía se podía fumar y a Pamelia Kurstin detrás de su theremin, fumando a escondidas cuando ya no se podía. Y en la puerta, esa improvisada sala de fumadores que debemos a la ley anti-tabaco, la propia Pamelia se enfrascaba conmigo en un diálogo delirante del que no lograba entender ni la mitad, trataba de arreglar un reportaje con Devendra Banhart mientras me comentaba sobre lo bueno de su experiencia en Venezuela, o era interpelado por una neoyorkina que descubría mi acento, me preguntaba sobre Spinetta, a quien un ex-novio argentino le había enseñado a amar, y me presentaba a su nuevo novio ruso, que tenía puesta una remera con la imagen de Plastic People of the Universe.
Cada noche era igual, una galería de tipos estrafalarios, unidos por el amor a y el fanatismo por la música. No recuerdo ya a cuántos vi, arriba y abajo del escenario: Supersilent, Michael Gira y los Angels of Light, Genesis P. Orridge, Bardo Pond, Khanate, Tarantula, CocoRosie, Ikue Mori, Sylvie Courvisier, Wadada Leo Smith, Chris Corsano, Paul Rubinstein, Derek Bailey, Glenn Branca, Barbez, decenas y decenas. Y siempre la misma onda, como si estando todos allí dentro, las calamidades de este mundo no pudieran hacernos daño. Un lugar donde cada uno se despojaba de sus prejuicios, donde los roles sociales y el status no eran vinculantes, donde desaparecía el divismo de los músicos y la admiración del fan, donde todos se trataban como iguales e intercambiaban experiencias, donde la ansiedad por compartir se imponía largamente a la voluntad por destacar. En definitiva, una auténtica comunidad.
2- Ahora esa comunidad se encuentra amenazada. Hace un par de días recibí un mail donde explicaban que estaban al borde del desalojo. Los costos del alquiler se duplicaron desde su inauguración en 1998, los gastos de seguro se triplicaron, colapsaron las cloacas y ya no pueden lidiar con el incremento que supone mantener un edificio en mal estado. Para colmo de males les robaron. Y entonces ellos, que tantas veces organizaron campañas para recaudar fondos y ayudar a emprendimientos políticos y artísticos experimentales y alternativos, decidieron apelar a la buena voluntad de los músicos y de la audiencia. Necesitan recaudar más de 100.000 dólares para evitar el desalojo. Y por fortuna, la gente respondió. Se organizaron recitales a beneficio. Desde Medeski Martin and Wood hasta la Gold Sparkle Band, desde Michael Gira a Barbez, los benefit se suceden noche tras noche. Un montón de personas hizo donaciones y cientos de norteamericanos y extranjeros dejaron testimonio de lo que significa Tonic para ellos. Después de todo, nadie desea que desaparezca aquello que enriquece sus vidas.
Seguramente se salven, al menos por el momento. Hace un par de días la cifra recaudada estaba en 25.000 dólares y hoy ya alcanza los 70.000
Tonic conserva esa extraña habilidad para sacar lo mejor de sí de cada persona. Y lo que es aún más llamativo, ningún individuo es responsable por sí solo de semejante resultado. Es en el colectivo, más o menos anónimo, con relaciones sociales siempre diferentes cada noche, donde radica esa fortaleza. Una lección que yace olvidada en las entrañas de esta era obtusa y egoísta. Habrá quien diga que es Nueva York y que ahí todo el mundo tiene dinero. Que por lo tanto no cuesta gran cosa hacer un aporte. No es verdad. Habrá quien piense que es una cuestión del primer mundo, lejana, que nada tiene que ver con nuestra realidad de escasez y supervivencia. Tampoco es verdad. Lo que ocurre en Tonic se relaciona con su entorno neoyorquino, uno de rentas por el cielo y especulación inmobiliaria desbocada del que hablamos hace unos meses en la nota de punk funk. Pero alude también a cuestiones como la autonomía, las relaciones en el seno de grupos que comparten intereses definidos, la necesidad de estar a la altura de aquello en lo que creemos, de nuestros gustos y predilecciones. Y enseña mucho acerca de cómo el secreto de la buena vida se juega en la comunicación con los otros, en la posibilidad de priorizar en todas las ocasiones la solidaridad a la competencia. Valdrá la pena discutir estos puntos, pero para no extendernos, la seguimos en el próximo post.
Norberto Cambiasso
Saturday, January 22, 2005
Retrospectiva 2004. La confirmación: Comets on Fire

1- Habida cuenta de que su CD anterior -con el inspirado título Field Recordings from the Sun (Ba Da Bing!, 2002)- rozaba por momentos la excelencia, deberíamos concluir que el nuevo -Blue Cathedral (Sub Pop, 2004)- en ocasiones alcanza rasgos sublimes.
Lejos estaba de sospechar este entusiasmo sin reservas cuando escuché su álbum debut -Comets on Fire (Alternative Tentacles, 2001)- una masa algo amorfa de ruido, sin demasiadas variantes, de una electricidad descontrolada y caótica. Confieso que la banda me fue ganando de a poco, a medida que limaban asperezas sin perder ni un ápice de ese sonido extremo que los caracteriza. Una evolución cuidadosa, como si se tratara de una compleja partida de ajedrez, a la que no resulta ajena cierta preferencia de los Comets por el bajo perfil.
Blue Cathedral sanciona definitivamente el ingreso de un quinto miembro -Ben Chasny, el geniecillo detrás de Six Organs of Admittance- cuya contribución aquí es mucho más sustancial que sus tímidos aportes a Field Recordings. La psicodelia folkie y desvergonzada de "Wild Whiskey", de reminiscencias orientales, parece salida de su fértil imaginación, lista para apresar algún instante de felicidad fugaz propio de 1967. Como segunda guitarra, se adapta sin inconvenientes a esos riffs furibundos de Ethan Miller que constituyen la columna vertebral del grupo. Basta reparar en la presentación virulenta de "The Bee and the Cracking Egg" -canción que abre la placa- o en el hard ominoso de "Whiskey River" para comprobarlo. El echoplex de Noel Harmonson renuncia en cambio a la omnipresencia de antaño aunque persista, dosificado, como seña de identidad ineludible.
El rubro innovaciones arroja un considerable uso de los teclados, como los que introducen la melodía entre amable y juguetona de "Pussy Footin' the Duke", algunas ráfagas de saxo que contribuyen a una extendida sensación de inquietud, y una profusión de sintetizadores analógicos que le aportan al disco una dimensión más texturada y plena de coloraturas.
Se percibe una marcada voluntad por los contrastes y las sutilezas. Cada vez que la canción amenaza con desbordarse, Comets on Fire restringe su desenfreno eléctrico con interludios instrumentales que convocan los fantasmas de Amon Düül II y de los sintetizadores de Allen Ravenstine en Pere Ubu. Este elegante linaje de influencias se completa en "Brotherhood of Harvest" con la etapa intermedia de Pink Floyd, un órgano sostenido sobre el que se desplazan los demás instrumentos. Y en la versión 2004 de los cometas en llamas, las jams desprejuiciadas de Blue Oyster Cult tienden a imponerse a los riffs de Blue Cheer como modelo general de desarrollo.
El disco concluye con la repetición incesante de un mismo riff (con leves variaciones) en Blue Tomb, un tema que se torna elegíaco a medida que transcurre. Un obituario perfecto para esa edad dorada que muchos creyeron percibir en la psicodelia.
2- Comets on Fire es una banda del siglo XXI que no rehúye sus deudas con el pasado. En sus canciones cada fragmento indica una referencia más o menos transparente pero la combinación de todos los hace únicos. Actualizan el venerable panteón del rock´n´roll y radicalizan sus consecuencias a fuerza de una batería de pedales que los acerca a ciertos visionarios japoneses (High Rise, Fushitsusha, Musica Transonica, Acid Mothers Temple) más que a cualquier memorialista anglosajón de insípida factura. Lejos de la nostalgia, nos conceden, no obstante, el placer del reconocimiento. Abundan en citas de una tradición que está allí para ser utilizada y hasta saqueada, no para ser contemplada y osificada con la resignación del que supone que "todo tiempo pasado fue mejor".
Esta actitud, irreverente y respetuosa por igual, se apoya en una erudición del gusto muy extendida entre las jóvenes bandas norteamericanas y los resguarda de cualquier recaída en la épica o en el oportunismo. Y los ubica a la vanguardia de una generación que ya está dando que hablar, atraída por las facilidades tecnológicas para la experimentación y por la renovada disponibilidad de la historia de la música, sin distinciones estrictas de género ni de fronteras.
Blue Cathedral es otra muestra -una de las mejores- de álbumes notables editados durante el 2004 por agrupaciones nóveles. Un disco impecable del primero al último acorde.
Norberto Cambiassso
Wednesday, January 19, 2005
Retrospectiva 2004. El regreso: Revolutionary Ensemble
Más vale tarde que nunca. Iniciamos aquí una serie de notas que darán cuenta de lo sucedido en materia musical durante el año que pasó. No se trata de un balance completo ni de una reflexión general sobre un movimiento cada vez más acelerado y menos aprensible. Apenas una radiografía fuertemente subjetiva de sus rasgos salientes.
1- Primero fue la reedición de The Psyche (Mutable), fantástico e inaccesible disco que el trío grabara allá por 1975 en su propio sello RE, y cuya edición original, limitada a 1000 copias, se agotaría en la gira europea que realizaron ese mismo año.
Después, la ovación espontánea que le brindó el público neoyorquino en el Vision Festival del pasado Mayo. Dicen los que estuvieron allí que el grupo brilló muy por encima del resto, aunque el lote incluyera a lo más granado del jazz y la improvisación.
Siguió el extraordinario concierto en el Joe's Pub el penúltimo día de Octubre. Un recinto pequeño en el East Village, un recital con nula promoción y un motivo que intrigaba a la treintena de afortunados que decidimos asistir: la presentación de un nuevo disco después de casi tres décadas de inactividad.
Y por fin, la aparición del flamante álbum por el sello Pi Recordings con el explícito título de And Now, arañando el milagro de la eterna juventud aunque los integrantes de la banda promedien la nada desdeñable cifra de 70 años.
Cuatro acontecimientos que signaron al 2004 como el año del regreso de Revolutionary Ensemble a los escenarios y al estudio de grabación o, para el caso, como el regreso del año.
2- Revolutionary Ensemble. Un trío de afroamericanos con Leroy Jenkins en violín, Sirone en contrabajo y Jerome Cooper en batería, doblándose cuando la ocasión lo requiere en instrumentos tan disímiles como piano, cello, viola, balafón y demás.
Criados en parte en las innovaciones de la AACM de Chicago, decidieron recalar en Nueva York a comienzos de los '70 y se las ingeniaron para grabar un disco -Vietnam, 1972- en el mítico sello ESP. Persiste como antecedente la participación de Leroy Jenkins en la legendaria Creative Construction Company junto a Anthony Braxton y Wadada Leo Smith. Un desembarco temprano en Europa que convertiría a la CCC en la contracara sin suerte del éxito rotundo que supo cosechar el Art Ensemble of Chicago en tierras parisinas.
Tampocó la suerte acompañó al Revolutionary Ensemble. Cuentan sus integrantes que la determinación a vivir en forma excluyente de la música del grupo los llevó más de una vez al borde de la inanición. Como legado aún secreto dejaron una media docena de discos de los cuales The People's Republic (1975), aparecido en una subsidiaria del sello A&M, sea quizás el más conocido.
Basta una anécdota para entender por qué la época les fue tan esquiva. Una cena en casa de Herb Alpert (el famoso trompetista de la Tijuana Brass y dueño de la subsidiaria en cuestión) con un invitado de lujo: el por entonces hiperexitoso compositor, arreglador y productor Quincy Jones. De una serie de vinilos en los que Alpert estaba revolviendo, Jones detecta la tapa de The People's Republic y pregunta qué es eso. Ansioso por impresionar a su ilustre huésped Alpert replica: "¿quieres escucharlo?" Fue ponerlo y a Jones se le desdibujó el rostro. Acto seguido la emprendió contra el grupo, que eso no era música y que esa clase de gente debería desaparecer de todas las grabadoras (mainstream).
Afortunadamente para Quincy, el mundo le hizo caso. Después de todo, ¿A quién puede importarle tres negros con pretensiones revolucionarias en el ámbito musical y también en el ideológico que, para colmo de males, propiciaban una experiencia colectiva en el terreno más bien individualista de la escena de los lofts neoyorquinos de la década del '70?
3- A nosotros. Y por razones fáciles de dilucidar. En términos de improvisación colectiva, jamás escuché ni vi nada que sonara tan natural, tan poco esforzado, como este trío. Se compenetran a la perfección, saben oírse con atención casi desmesurada, no existe el menor atisbo de egocentrismo en sus performances -ese mal tan extendido en la escena improvisada- y se nota con facilidad que acumulan miles de horas de práctica y experiencia compartida.
Su sonido es radical sin resultar elusivo. Se apoya en dos puntales básicos: la introducción del violín de Jenkins -una jugada harto riesgosa en una tradición dominada por los vientos- y la asombrosa ductilidad de Sirone para tocar el contrabajo con arco durante largos períodos. Un jazz de cámara donde las variables microtonales del violín contrastan con las florituras clásicas y hasta melódicas del bajo. Por su parte, la batería de Cooper recorre sin dificultades toda la escala de posibilidades expresivas.
Quizás el rasgo más revolucionario de este ensamble revolucionario sea su obsesión pionera por el espacio. Una cualidad que hoy reinvindica cierta improvisación denominada reduccionista a fuerza de perder esa furia sagrada que caracterizaba a los Albert Ayler, los John Coltrane y los Cecil Taylor de este (o de otro) mundo.
No es el caso del Revolutionary Ensemble, cuyas disonancias controladas, sus exquisitas texturas y esa dimensión colectiva que los convierte en mucho más que la suma de tres voluntades deberían servir de lección al marco amplio de la música improvisada actual. Lección que parece mejor estudiada por bandas americanas como Flying Luttenbachers o algunos momentos de Wolf Eyes y Black Dice que por las secas proposiciones intelectuales que acumula mucho del experimentalismo europeo de nuestros días.
Norberto Cambiasso
1- Primero fue la reedición de The Psyche (Mutable), fantástico e inaccesible disco que el trío grabara allá por 1975 en su propio sello RE, y cuya edición original, limitada a 1000 copias, se agotaría en la gira europea que realizaron ese mismo año.
Después, la ovación espontánea que le brindó el público neoyorquino en el Vision Festival del pasado Mayo. Dicen los que estuvieron allí que el grupo brilló muy por encima del resto, aunque el lote incluyera a lo más granado del jazz y la improvisación.
Siguió el extraordinario concierto en el Joe's Pub el penúltimo día de Octubre. Un recinto pequeño en el East Village, un recital con nula promoción y un motivo que intrigaba a la treintena de afortunados que decidimos asistir: la presentación de un nuevo disco después de casi tres décadas de inactividad.
Y por fin, la aparición del flamante álbum por el sello Pi Recordings con el explícito título de And Now, arañando el milagro de la eterna juventud aunque los integrantes de la banda promedien la nada desdeñable cifra de 70 años.
Cuatro acontecimientos que signaron al 2004 como el año del regreso de Revolutionary Ensemble a los escenarios y al estudio de grabación o, para el caso, como el regreso del año.
2- Revolutionary Ensemble. Un trío de afroamericanos con Leroy Jenkins en violín, Sirone en contrabajo y Jerome Cooper en batería, doblándose cuando la ocasión lo requiere en instrumentos tan disímiles como piano, cello, viola, balafón y demás.
Criados en parte en las innovaciones de la AACM de Chicago, decidieron recalar en Nueva York a comienzos de los '70 y se las ingeniaron para grabar un disco -Vietnam, 1972- en el mítico sello ESP. Persiste como antecedente la participación de Leroy Jenkins en la legendaria Creative Construction Company junto a Anthony Braxton y Wadada Leo Smith. Un desembarco temprano en Europa que convertiría a la CCC en la contracara sin suerte del éxito rotundo que supo cosechar el Art Ensemble of Chicago en tierras parisinas.
Tampocó la suerte acompañó al Revolutionary Ensemble. Cuentan sus integrantes que la determinación a vivir en forma excluyente de la música del grupo los llevó más de una vez al borde de la inanición. Como legado aún secreto dejaron una media docena de discos de los cuales The People's Republic (1975), aparecido en una subsidiaria del sello A&M, sea quizás el más conocido.
Basta una anécdota para entender por qué la época les fue tan esquiva. Una cena en casa de Herb Alpert (el famoso trompetista de la Tijuana Brass y dueño de la subsidiaria en cuestión) con un invitado de lujo: el por entonces hiperexitoso compositor, arreglador y productor Quincy Jones. De una serie de vinilos en los que Alpert estaba revolviendo, Jones detecta la tapa de The People's Republic y pregunta qué es eso. Ansioso por impresionar a su ilustre huésped Alpert replica: "¿quieres escucharlo?" Fue ponerlo y a Jones se le desdibujó el rostro. Acto seguido la emprendió contra el grupo, que eso no era música y que esa clase de gente debería desaparecer de todas las grabadoras (mainstream).
Afortunadamente para Quincy, el mundo le hizo caso. Después de todo, ¿A quién puede importarle tres negros con pretensiones revolucionarias en el ámbito musical y también en el ideológico que, para colmo de males, propiciaban una experiencia colectiva en el terreno más bien individualista de la escena de los lofts neoyorquinos de la década del '70?
3- A nosotros. Y por razones fáciles de dilucidar. En términos de improvisación colectiva, jamás escuché ni vi nada que sonara tan natural, tan poco esforzado, como este trío. Se compenetran a la perfección, saben oírse con atención casi desmesurada, no existe el menor atisbo de egocentrismo en sus performances -ese mal tan extendido en la escena improvisada- y se nota con facilidad que acumulan miles de horas de práctica y experiencia compartida.
Su sonido es radical sin resultar elusivo. Se apoya en dos puntales básicos: la introducción del violín de Jenkins -una jugada harto riesgosa en una tradición dominada por los vientos- y la asombrosa ductilidad de Sirone para tocar el contrabajo con arco durante largos períodos. Un jazz de cámara donde las variables microtonales del violín contrastan con las florituras clásicas y hasta melódicas del bajo. Por su parte, la batería de Cooper recorre sin dificultades toda la escala de posibilidades expresivas.
Quizás el rasgo más revolucionario de este ensamble revolucionario sea su obsesión pionera por el espacio. Una cualidad que hoy reinvindica cierta improvisación denominada reduccionista a fuerza de perder esa furia sagrada que caracterizaba a los Albert Ayler, los John Coltrane y los Cecil Taylor de este (o de otro) mundo.
No es el caso del Revolutionary Ensemble, cuyas disonancias controladas, sus exquisitas texturas y esa dimensión colectiva que los convierte en mucho más que la suma de tres voluntades deberían servir de lección al marco amplio de la música improvisada actual. Lección que parece mejor estudiada por bandas americanas como Flying Luttenbachers o algunos momentos de Wolf Eyes y Black Dice que por las secas proposiciones intelectuales que acumula mucho del experimentalismo europeo de nuestros días.
Norberto Cambiasso
Liviandades III
¿Cómo hacer para evitar que la gente deje de tomar cocaína en los baños de los bares? Rociarlos con WD40. No, no es broma.
S.D.
S.D.
Wednesday, January 12, 2005
Liviandades II
"Lo vi y no pude evitarlo porque lo odio lo odio lo odio". Con estas palabras el hasta entonces ciudadano anónimo Roberto Dal Bosco explicó qué lo llevó a golpear a Silvio Berlusconi con un trípode en la nuca. Dos días después, carta de arrepentimiento, llamado del Cavalieri y el mejor, el más completo tributo al neorrealismo italiano, en donde no faltaron las referencias a la familia, a la iglesia, a la izquierda, ni siquiera las palabras consolatorias de una mamma.
Berlusconi: «Buongiorno Roberto, come va?»
Roberto: «Bene presidente. Mi scuso ancora per quello che ho fatto. Io non volevo farle del male».
B: «Perché tanto odio nei miei confronti?»
R: «L’odio non c’entra. Si è trattata di una stupidata» .
B: «Vorrei che sapesse che non intendo sporgere querela nei suoi confronti, nessuna denuncia. Per me la vicenda finisce qui» .
R: «Grazie presidente, comunque mi dispiace tanto, io non volevo» .
B: «La prossima volta che verrà a Roma mi telefoni, così ci potremo incontrare e guardarci negli occhi. E capirà che io non voglio il male di nessuno. Adesso mi piacerebbe parlare con suo padre» .
R: «Mio padre non c’è, è al lavoro. In casa c’è solo mia madre».
B: «Me la passi, vorrei scambiare due parole anche con lei».
R: «Grazie ancora presidente. Ora le passo mia madre» .
B: «Buongiorno signora, vorrei scusarmi con lei per aver fatto passare a suo figlio un Capodanno in guardina» .
Madre: «Ma sono io che devo scusarmi con lei per quello che ha fatto Roberto. Ha sbagliato e mi dispiace tanto» .
B: «Non si preoccupi. Io invece capisco quello che lei ha dovuto passare come madre. Ho una mamma anch’io. Per questo le chiedo umilmente scusa. Un abbraccio a suo marito e vi auguro buon anno» .
M: «Grazie presidente. Buon anno anche a lei»
S. D.
Berlusconi: «Buongiorno Roberto, come va?»
Roberto: «Bene presidente. Mi scuso ancora per quello che ho fatto. Io non volevo farle del male».
B: «Perché tanto odio nei miei confronti?»
R: «L’odio non c’entra. Si è trattata di una stupidata» .
B: «Vorrei che sapesse che non intendo sporgere querela nei suoi confronti, nessuna denuncia. Per me la vicenda finisce qui» .
R: «Grazie presidente, comunque mi dispiace tanto, io non volevo» .
B: «La prossima volta che verrà a Roma mi telefoni, così ci potremo incontrare e guardarci negli occhi. E capirà che io non voglio il male di nessuno. Adesso mi piacerebbe parlare con suo padre» .
R: «Mio padre non c’è, è al lavoro. In casa c’è solo mia madre».
B: «Me la passi, vorrei scambiare due parole anche con lei».
R: «Grazie ancora presidente. Ora le passo mia madre» .
B: «Buongiorno signora, vorrei scusarmi con lei per aver fatto passare a suo figlio un Capodanno in guardina» .
Madre: «Ma sono io che devo scusarmi con lei per quello che ha fatto Roberto. Ha sbagliato e mi dispiace tanto» .
B: «Non si preoccupi. Io invece capisco quello che lei ha dovuto passare come madre. Ho una mamma anch’io. Per questo le chiedo umilmente scusa. Un abbraccio a suo marito e vi auguro buon anno» .
M: «Grazie presidente. Buon anno anche a lei»
S. D.
Liviandades I
La sección “Notas y Comentarios” de The New Criterion informa acerca de la publicación de un nuevo libro sobre Jacques Derrida, cuyo título (cuesta creerlo) no es irónico ni sarcástico: Portrait of Jacques Derrida as a Young Jewish Saint, de la feminista francesa y postestructuralista Hélène Cixous. Lo hacen de este modo: “Is there someone with a wicked sense of humor at Columbia University Press? We had to wonder when one of their new titles crossed our desk. This is a work of homage, or hagiography, a short book, but potent. Perhaps the single most emetic exercise in academic sentimentality we have ever encountered. Consider this passage from the prefatory Author’s Note:
But how to paint or sketch such a genius at substitution? One must, one can only catch him, portray him in flight, live, even as he slips away from us. In these sketches we shall catch glimpses of the book’s young hero rushing past from East to West, … in appearance both familiar and mythical: here he is for a start sporting the cap of Jackie Derrida Koogan, as Kid, I translate: lamb-child, the sacrificed, the Jewish baby destined to the renowned Circumcision scene. They steal his foreskin for the wedding with God, in those days he was too young to sign, he could only bleed. This is the origin of the immense theme that runs through his work, behind the words signature, countersignature, breast [sein], seing (contract signed but not countersigned), saint—cutting, stitching—indecisions … Let us continue.
Let’s not.
This is one of those books that should come with its own air-sickness bag”.
S. D.
But how to paint or sketch such a genius at substitution? One must, one can only catch him, portray him in flight, live, even as he slips away from us. In these sketches we shall catch glimpses of the book’s young hero rushing past from East to West, … in appearance both familiar and mythical: here he is for a start sporting the cap of Jackie Derrida Koogan, as Kid, I translate: lamb-child, the sacrificed, the Jewish baby destined to the renowned Circumcision scene. They steal his foreskin for the wedding with God, in those days he was too young to sign, he could only bleed. This is the origin of the immense theme that runs through his work, behind the words signature, countersignature, breast [sein], seing (contract signed but not countersigned), saint—cutting, stitching—indecisions … Let us continue.
Let’s not.
This is one of those books that should come with its own air-sickness bag”.
S. D.
Tuesday, January 04, 2005
Nadie Nada Nunca
1- Nadie Nada Nunca: así se llamaba la sección que Escupiendo Milagros dedicaba durante sus primeros números a los aconteceres del rock argentino. Título un tanto maledicente, sí, pero que expresaba una convicción compartida en mayor o menor medida por todo el staff de la revista: la de que pocos aportes interesantes podían provenir de allí.
No son días éstos para vanagloriarse de alguna predicción acertada. Porque la desmesura de la tragedia supera las expectativas más pesimistas. En cierto sentido, lo de República Cromañón tomó a todo el mundo por sorpresa.
Me cuesta escribir al respecto y lo hago con gran reluctancia. Pero siento que si, como tantos otros bloggers, no hago mi propia catarsis a través de la escritura, no podré seguir posteando sobre otros menesteres que tienden a parecer -y a serlo- completamente nimios ante la dimensión de lo ocurrido.
Mi reacción inicial fue de perplejidad. Y enseguida me invadió una amargura que, quizás, no fuera muy distinta a la que Hunter transformó en ira apenas contenida en su post de Contra las cuerdas. En efecto, en este país, a nadie le importa nunca nada. Compartí con mi amigo Pablo Strozza la prudencia de no emitir juicios al respecto durante los días posteriores a la catástrofe. Al fin y al cabo, ambos gozamos de la ventaja de no ser presidentes de la Nación. Mientras tanto, soporté como tantos otros las aberraciones y los horrores que prodigaron los medios en su cobertura del tema. Y allí reinó, soberana e incontenible, una sensación de repugnancia que aún no me abandona.
Con toda honestidad, dudo que lo que pueda decir aquí sirva de algo, ayude a alguien o aporte un pequeño grano de arena a un asunto que se viene ensuciando hasta lo indecible. Sobre algunas cosas es preferible callar. Lamentablemente, a diferencia de Lázaro y la parábola bíblica, las palabras no resucitan cadáveres ni sirven, la mayoría de las veces, para ver mejor. No obstante, siento que debo decir algo, que debo procurar(me) un mínimo de sensatez para tratar de aprehender lo inaprensible: el escenario infinito de la estupidez humana, con toda seguridad, la única cosa bien repartida de este mundo injusto.
2- Decíamos que en cierto sentido, lo de República Cromañón tomó a todo el mundo por sorpresa. Puede ser. En el siglo XXI pocos creen en oráculos de Delfos o en aurúspices que lean el futuro en el vuelo de las aves o examinen las entrañas de las víctimas para hacer presagios. Las tragedias no se anuncian, aunque a veces pueden prevenirse. Y hoy, de las entrañas de las víctimas no surgen presagios sino un cúmulo inadmisible de desatinos que lo único que delatan es nuestra lamentable idiosincrasia de argentinos.
No me interesa rastrear lo que los medios, con ese eufemismo al que tan adeptos eran durante la época del Proceso, denominan “la cadena de responsabilidades”, el debate interminable sobre la culpa, tan típico de ese cristianismo reaccionario que un par de semanas atrás se adueñó de las tapas de los diarios (y de las calles). Digo lo de “eufemismo” porque la búsqueda de culpables, en lugar de hallar a los responsables, se despliega como una gran caza de brujas donde todos y cada uno de los protagonistas tratan de no quedar pegados. Que si el chico que tiró la bengala, los bomberos, Omar Chabán, Callejeros, los inspectores que dan la habilitación, Ibarra y hasta el inefable Dr. K... una cadena interminable que no lleva a ninguna parte porque barre debajo de la alfombra el dato esencial: la responsabilidad que nos cabe a todos en la disolución de los lazos mínimos de sociabilidad, una disolución que aqueja a este país desde hace al menos cuarenta años.
Entiéndase bien. No afirmo que no haya que identificar y juzgar a los responsables. Lo hará la justicia, espero que con más éxito que hasta ahora. Juicio y castigo a los culpables es el estribillo que se escucha por doquier en la sociedad argentina. Sabemos que, en general, funciona apenas como la música de fondo de nuestra propia impotencia. Somos una nación con demasiados crímenes y tan pocos culpables que no alcanzo a ver por qué esta vez deberíamos renovar nuestra fe en una justicia que siempre dice ausente.
3- Cambiando el ángulo de la argumentación, lo sorprendente no sería lo que ocurrió el 30 de diciembre sino que algo semejante (Kheyvis aparte) no haya pasado al menos veinte años antes. Aún más, que no ocurriera en los miles de recitales de rock que, lejos de ser la fiesta que los delirantes del grupo Callejeros pretenden insinuar, se transformaron desde hace mucho tiempo en reflejo de nuestras tensiones y de nuestra radical enemistad, en esa guerra de todos contra todos que, como demostraba Hobbes, parece ser la condición básica de una Argentina en estado de naturaleza.
Digámoslo de una vez. Creo que los valores que pretendió inculcarnos el Proceso obtuvieron un triunfo tan resonante que todavía hoy no atinamos a despertar de la pesadilla. Y mientras tanto, esa pesadilla adquiere una autonomía que le permite reproducirse a diario y dejar un tendal de muertos y heridos en su camino. Nuestro egoísmo interminable, nuestro individualismo a ultranza, se cuelan por doquier en las relaciones que entablamos. Algunos señalarán que se debe a nuestra lucha cotidiana en pos de la supervivencia en una sociedad de recursos escasos (o muy mal distribuidos) Seguramente tengan razón. Sería el último en negar las determinaciones materiales de la conciencia. Pero esas determinaciones nos han vuelto ciegos y sordos ante el semejante. Aunque no mudos, a juzgar por la inexplicable irresponsabilidad con que todos los involucrados en el rock (periodistas, productores, bandas, etc.) hemos tratado estas crónicas de unas muertes anunciadas durante todos estos años. Siempre dispuestos a alzar el dedo en contra de otro pero reluctantes hasta el hartazgo a la hora de asumir nuestras responsabilidades: peleando por un miserable espacio en una revista que luego no atinamos a usar con un mínimo de criterio, soportando editores imbéciles y defendiendo lo indefendible, para que el productor o la discográfica de turno no ponga en peligro nuestro trabajo, callando cada vez que teníamos que hablar y opinando sobre lo que no sabemos con una pedantería que oculta nuestra ignorancia o nuestra pereza. Sólo así se explica el mito de una autenticidad rockera que hoy tiene a toda una generación como carne de cañón, la repetida cantinela de la unión recitalera o festivalera, la construcción de una identidad ficticia que revela un “nosotros” vs. “ellos” de lo más discutible. Nosotros los rockeros, nosotros los chabones, nosotros los rollingas, nosotros los argentinos... El enemigo siempre está afuera, es el otro, lo diferente que no podemos tolerar porque no hacemos el mínimo esfuerzo por conocer, no para compartir sino para comprender.
4- Ahora se escribirán ríos de tinta en contra del rock chabón. Ya leí varios comments al respecto. Lo harán también los oportunistas de siempre que lo ensalzaron hasta el 29 de diciembre. Pero aún no he leído algo mínimamente digno que trate de dar sentido al fenómeno. Nunca me interesó el tema en términos musicales. Pero negar su existencia social es y se demostró suicida.
Cargar las culpas sobre las bandas (esta vez fue Callejeros, pero pudo ocurrir en un recital de La Renga, Los Piojos o los Redondos) no resuelve la cuestión. Más allá de la idiotez sempiterna de los líderes rockeros, de la avaricia de los productores, de la estulticia de los periodistas, hay que preguntarse por qué tantos pibes tienen la necesidad de identificarse con un trapo, una bandera, unas cuantas bengalas, por qué necesitan reeditar una y mil veces la ceremonia eterna de la pertenencia a un grupo, los cánticos irresponsables y las actitudes excesivas.
La respuesta es menos huidiza de lo que creemos. En una sociedad donde el Estado sume a sus ciudadanos en la desprotección más absoluta, donde la falta de trabajo excluye a la mayoría de los mecanismos clásicos de la identidad social, donde la corrupción indica el camino para obtener las cosas sin esfuerzo, donde el cinismo miserable de los medios corporativos se convierte en intérprete de la realidad y, al mismo tiempo, en juez y verdugo de los supuestos culpables, donde la idea del trabajo silencioso de toda una vida pierde terreno ante las luces de brillantina de la exposición pública a través de una obra apresurada y mediocre, resta tan sólo el refugio en un slogan, en un par de actitudes impertinentes o desafiantes, en el círculo de aquellos que parecen nuestros iguales porque comparten nuestra misma desesperación.
Es cierto: no nos une el amor sino el espanto. El refugio es apenas un subterfugio, reaccionamos siendo reaccionarios (como el canalla de Blumberg) y, cuando no soportamos más, llamamos a un par de amigos, escuchamos nuestros discos favoritos y tratamos de arreglar el mundo desde la mesa de algún bar. Y por un instante, apenas por un instante, podremos escapar de la mierda que nos rodea.
Sin embargo, de lo que se trata, hoy como ayer, no es de interpretar la realidad sino de transformarla. La revolución no está a la vuelta de la esquina. Sólo queda tratar de hacer las cosas lo mejor posible desde el lugar que pudimos o supimos conseguir. En lo posible en silencio, sin declaraciones altisonantes y sin buscar siempre la paja en el ojo ajeno. Escribir mejores notas, hacer mejor música, pensar con detenimiento lo que vamos a decir, disfrutar de los buenos momentos y no desesperar cuando las cosas no nos salen. Tratar de comprender aquello que nos resulta ajeno antes de condenarlo y trabajar con seriedad, por amor a lo que nos apasiona y no por una aparente recompensa ulterior. Parece poco pero les aseguro que es bastante más difícil de lo que parece. Si no reestablecemos una dosis de cordura en nuestros menesteres cotidianos, si no empezamos por mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno cercano, la espiral de violencia y locura que sufre la Argentina arrasará con nuestra razón, con nuestra capacidad de llevar una vida digna, de interpretar la realidad con cierto criterio y, probablemente, arrasará también con nuestras vidas.
Norberto Cambiasso
No son días éstos para vanagloriarse de alguna predicción acertada. Porque la desmesura de la tragedia supera las expectativas más pesimistas. En cierto sentido, lo de República Cromañón tomó a todo el mundo por sorpresa.
Me cuesta escribir al respecto y lo hago con gran reluctancia. Pero siento que si, como tantos otros bloggers, no hago mi propia catarsis a través de la escritura, no podré seguir posteando sobre otros menesteres que tienden a parecer -y a serlo- completamente nimios ante la dimensión de lo ocurrido.
Mi reacción inicial fue de perplejidad. Y enseguida me invadió una amargura que, quizás, no fuera muy distinta a la que Hunter transformó en ira apenas contenida en su post de Contra las cuerdas. En efecto, en este país, a nadie le importa nunca nada. Compartí con mi amigo Pablo Strozza la prudencia de no emitir juicios al respecto durante los días posteriores a la catástrofe. Al fin y al cabo, ambos gozamos de la ventaja de no ser presidentes de la Nación. Mientras tanto, soporté como tantos otros las aberraciones y los horrores que prodigaron los medios en su cobertura del tema. Y allí reinó, soberana e incontenible, una sensación de repugnancia que aún no me abandona.
Con toda honestidad, dudo que lo que pueda decir aquí sirva de algo, ayude a alguien o aporte un pequeño grano de arena a un asunto que se viene ensuciando hasta lo indecible. Sobre algunas cosas es preferible callar. Lamentablemente, a diferencia de Lázaro y la parábola bíblica, las palabras no resucitan cadáveres ni sirven, la mayoría de las veces, para ver mejor. No obstante, siento que debo decir algo, que debo procurar(me) un mínimo de sensatez para tratar de aprehender lo inaprensible: el escenario infinito de la estupidez humana, con toda seguridad, la única cosa bien repartida de este mundo injusto.
2- Decíamos que en cierto sentido, lo de República Cromañón tomó a todo el mundo por sorpresa. Puede ser. En el siglo XXI pocos creen en oráculos de Delfos o en aurúspices que lean el futuro en el vuelo de las aves o examinen las entrañas de las víctimas para hacer presagios. Las tragedias no se anuncian, aunque a veces pueden prevenirse. Y hoy, de las entrañas de las víctimas no surgen presagios sino un cúmulo inadmisible de desatinos que lo único que delatan es nuestra lamentable idiosincrasia de argentinos.
No me interesa rastrear lo que los medios, con ese eufemismo al que tan adeptos eran durante la época del Proceso, denominan “la cadena de responsabilidades”, el debate interminable sobre la culpa, tan típico de ese cristianismo reaccionario que un par de semanas atrás se adueñó de las tapas de los diarios (y de las calles). Digo lo de “eufemismo” porque la búsqueda de culpables, en lugar de hallar a los responsables, se despliega como una gran caza de brujas donde todos y cada uno de los protagonistas tratan de no quedar pegados. Que si el chico que tiró la bengala, los bomberos, Omar Chabán, Callejeros, los inspectores que dan la habilitación, Ibarra y hasta el inefable Dr. K... una cadena interminable que no lleva a ninguna parte porque barre debajo de la alfombra el dato esencial: la responsabilidad que nos cabe a todos en la disolución de los lazos mínimos de sociabilidad, una disolución que aqueja a este país desde hace al menos cuarenta años.
Entiéndase bien. No afirmo que no haya que identificar y juzgar a los responsables. Lo hará la justicia, espero que con más éxito que hasta ahora. Juicio y castigo a los culpables es el estribillo que se escucha por doquier en la sociedad argentina. Sabemos que, en general, funciona apenas como la música de fondo de nuestra propia impotencia. Somos una nación con demasiados crímenes y tan pocos culpables que no alcanzo a ver por qué esta vez deberíamos renovar nuestra fe en una justicia que siempre dice ausente.
3- Cambiando el ángulo de la argumentación, lo sorprendente no sería lo que ocurrió el 30 de diciembre sino que algo semejante (Kheyvis aparte) no haya pasado al menos veinte años antes. Aún más, que no ocurriera en los miles de recitales de rock que, lejos de ser la fiesta que los delirantes del grupo Callejeros pretenden insinuar, se transformaron desde hace mucho tiempo en reflejo de nuestras tensiones y de nuestra radical enemistad, en esa guerra de todos contra todos que, como demostraba Hobbes, parece ser la condición básica de una Argentina en estado de naturaleza.
Digámoslo de una vez. Creo que los valores que pretendió inculcarnos el Proceso obtuvieron un triunfo tan resonante que todavía hoy no atinamos a despertar de la pesadilla. Y mientras tanto, esa pesadilla adquiere una autonomía que le permite reproducirse a diario y dejar un tendal de muertos y heridos en su camino. Nuestro egoísmo interminable, nuestro individualismo a ultranza, se cuelan por doquier en las relaciones que entablamos. Algunos señalarán que se debe a nuestra lucha cotidiana en pos de la supervivencia en una sociedad de recursos escasos (o muy mal distribuidos) Seguramente tengan razón. Sería el último en negar las determinaciones materiales de la conciencia. Pero esas determinaciones nos han vuelto ciegos y sordos ante el semejante. Aunque no mudos, a juzgar por la inexplicable irresponsabilidad con que todos los involucrados en el rock (periodistas, productores, bandas, etc.) hemos tratado estas crónicas de unas muertes anunciadas durante todos estos años. Siempre dispuestos a alzar el dedo en contra de otro pero reluctantes hasta el hartazgo a la hora de asumir nuestras responsabilidades: peleando por un miserable espacio en una revista que luego no atinamos a usar con un mínimo de criterio, soportando editores imbéciles y defendiendo lo indefendible, para que el productor o la discográfica de turno no ponga en peligro nuestro trabajo, callando cada vez que teníamos que hablar y opinando sobre lo que no sabemos con una pedantería que oculta nuestra ignorancia o nuestra pereza. Sólo así se explica el mito de una autenticidad rockera que hoy tiene a toda una generación como carne de cañón, la repetida cantinela de la unión recitalera o festivalera, la construcción de una identidad ficticia que revela un “nosotros” vs. “ellos” de lo más discutible. Nosotros los rockeros, nosotros los chabones, nosotros los rollingas, nosotros los argentinos... El enemigo siempre está afuera, es el otro, lo diferente que no podemos tolerar porque no hacemos el mínimo esfuerzo por conocer, no para compartir sino para comprender.
4- Ahora se escribirán ríos de tinta en contra del rock chabón. Ya leí varios comments al respecto. Lo harán también los oportunistas de siempre que lo ensalzaron hasta el 29 de diciembre. Pero aún no he leído algo mínimamente digno que trate de dar sentido al fenómeno. Nunca me interesó el tema en términos musicales. Pero negar su existencia social es y se demostró suicida.
Cargar las culpas sobre las bandas (esta vez fue Callejeros, pero pudo ocurrir en un recital de La Renga, Los Piojos o los Redondos) no resuelve la cuestión. Más allá de la idiotez sempiterna de los líderes rockeros, de la avaricia de los productores, de la estulticia de los periodistas, hay que preguntarse por qué tantos pibes tienen la necesidad de identificarse con un trapo, una bandera, unas cuantas bengalas, por qué necesitan reeditar una y mil veces la ceremonia eterna de la pertenencia a un grupo, los cánticos irresponsables y las actitudes excesivas.
La respuesta es menos huidiza de lo que creemos. En una sociedad donde el Estado sume a sus ciudadanos en la desprotección más absoluta, donde la falta de trabajo excluye a la mayoría de los mecanismos clásicos de la identidad social, donde la corrupción indica el camino para obtener las cosas sin esfuerzo, donde el cinismo miserable de los medios corporativos se convierte en intérprete de la realidad y, al mismo tiempo, en juez y verdugo de los supuestos culpables, donde la idea del trabajo silencioso de toda una vida pierde terreno ante las luces de brillantina de la exposición pública a través de una obra apresurada y mediocre, resta tan sólo el refugio en un slogan, en un par de actitudes impertinentes o desafiantes, en el círculo de aquellos que parecen nuestros iguales porque comparten nuestra misma desesperación.
Es cierto: no nos une el amor sino el espanto. El refugio es apenas un subterfugio, reaccionamos siendo reaccionarios (como el canalla de Blumberg) y, cuando no soportamos más, llamamos a un par de amigos, escuchamos nuestros discos favoritos y tratamos de arreglar el mundo desde la mesa de algún bar. Y por un instante, apenas por un instante, podremos escapar de la mierda que nos rodea.
Sin embargo, de lo que se trata, hoy como ayer, no es de interpretar la realidad sino de transformarla. La revolución no está a la vuelta de la esquina. Sólo queda tratar de hacer las cosas lo mejor posible desde el lugar que pudimos o supimos conseguir. En lo posible en silencio, sin declaraciones altisonantes y sin buscar siempre la paja en el ojo ajeno. Escribir mejores notas, hacer mejor música, pensar con detenimiento lo que vamos a decir, disfrutar de los buenos momentos y no desesperar cuando las cosas no nos salen. Tratar de comprender aquello que nos resulta ajeno antes de condenarlo y trabajar con seriedad, por amor a lo que nos apasiona y no por una aparente recompensa ulterior. Parece poco pero les aseguro que es bastante más difícil de lo que parece. Si no reestablecemos una dosis de cordura en nuestros menesteres cotidianos, si no empezamos por mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno cercano, la espiral de violencia y locura que sufre la Argentina arrasará con nuestra razón, con nuestra capacidad de llevar una vida digna, de interpretar la realidad con cierto criterio y, probablemente, arrasará también con nuestras vidas.
Norberto Cambiasso
Saturday, January 01, 2005
Obituario: Susan Sontag
Después de todo era casi una argentina más, la intelectual comprometida del progresista argentino, bibliografía obligatoria en las universidades públicas y privadas, citada, comentada, reseñada y celebrada en los diarios, y cuyo austero rostro --y su vistosa franja de cabellos blancos-- apareció siempre en TV a modo de contrapunto ante cada bombardeo norteamericano. El romance argentino se había iniciado de manera tibia a mediados de los 60, cuando Susan Sontag (neoyorquina, nacida en 1933) publicó un estudio sobre la cultura moderna que no iban a olvidar las futuras generaciones de profesores, críticos y periodistas culturales. En Notas sobre el Camp, que apareció en 1964 en la Partisan Review, Sontag observaba que el gusto, las “apropiaciones”, importan tanto o más que las intenciones del autor de la obra de arte, que el camp es una forma de consumo que convierte todo, incluso lo que deja de ser arte, en fuente inagotable de placer (Sontag respondía ahora a los títulos de “Reina Camp” y al de “la Natalie Wood del avant-garde”).
En Contra la interpretación, quizás su libro más famoso y su primera colección de ensayos publicada en 1966, atacó los análisis inspirados en el freudismo y el marxismo, ya que estos destruían los “textos” al intentar encontrarles un sentido último y verdadero. La interpretación, según Sontag, destruye la “capacidad sensual” del texto: y es lo contrario que se necesita en un mundo demasiado racionalista, iluminista, logocentrista, falocentrista, según los términos que volverán célebres la teoría francesa. Es necesario insistir en “la distinción entre pensamiento y sentimiento”, señala Sontag, que mostró siempre incomodidad en ser definida exclusivamente como intelectual. Publicó las novelas, más analíticas que sensuales, El benefactor (1963) y El Kit de la muerte (1967), aunque solo se mostró del toda conforme con El amante del volcán (1992), publicada luego de una conversación con su analista, y que combina intelectualismo y erotismo ambientado en Nápoles, sobre un triangulo amoroso (se teme lo peor) entre William Hamilton, su esposa Emma y el almirante Nelson.
Activista desde el feminismo, universitaria de epigramas un tanto tontos (“es tan malo que es bueno”), dramaturga y “evangelista de lo nuevo”, ciudadana ilustre de Sarajevo, infatigable defensora de los derechos humanos, propagandista eficaz de Walter Benjamin y Elias Canetti, Sontag cubrió la guerra de Vietnam y las de Yugoslavia, publicó diecisiete libros y vivió en París desde finales de los sesentas a mediados de los setentas, donde se convirtió, para sus detractores, en el espejo cósmico y definitivo de las ideas y creencias dominantes en la academia de la segunda mitad del siglo XX. Sus frases recorrieron el mundo: “El hombre blanco es el cáncer de la historia”, “La interpretación es una empresa reaccionaria”. De vuelta en Estados Unidos, encarnó el pensamiento faro de la izquierda universitaria, de los progresistas (liberals), de los ambientalistas, los pacifistas, los globalifóficos, los Michael Moore y Sean Penn, de los Bo-Bos –-los burgueses/bohemios de los años noventa, algo así como nuestro joven moderno. Característicamente, fue admirada por personas tan distintas entre sí como Carlos Fuentes y Arthur Danto, por el entorno de la New York Review of Books, en la que colaboró siempre. Detestada por Camille Paglia (la animadversión entre ambas feministas fue famosa), despreciada por Christopher Hitchens y Gore Vidal, ignorada por la izquierda clásica. ¿Existe un solo lector que a esta altura no se haya enterado de su muerte? Y ya sin Pierre Bourdieu y sin Susan Sontag, ¿será el mundo más feroz e incierto sin ese matrimonio ideal del intelectual comprometido modelo 1990?
Sergio Di Nucci
En Contra la interpretación, quizás su libro más famoso y su primera colección de ensayos publicada en 1966, atacó los análisis inspirados en el freudismo y el marxismo, ya que estos destruían los “textos” al intentar encontrarles un sentido último y verdadero. La interpretación, según Sontag, destruye la “capacidad sensual” del texto: y es lo contrario que se necesita en un mundo demasiado racionalista, iluminista, logocentrista, falocentrista, según los términos que volverán célebres la teoría francesa. Es necesario insistir en “la distinción entre pensamiento y sentimiento”, señala Sontag, que mostró siempre incomodidad en ser definida exclusivamente como intelectual. Publicó las novelas, más analíticas que sensuales, El benefactor (1963) y El Kit de la muerte (1967), aunque solo se mostró del toda conforme con El amante del volcán (1992), publicada luego de una conversación con su analista, y que combina intelectualismo y erotismo ambientado en Nápoles, sobre un triangulo amoroso (se teme lo peor) entre William Hamilton, su esposa Emma y el almirante Nelson.
Activista desde el feminismo, universitaria de epigramas un tanto tontos (“es tan malo que es bueno”), dramaturga y “evangelista de lo nuevo”, ciudadana ilustre de Sarajevo, infatigable defensora de los derechos humanos, propagandista eficaz de Walter Benjamin y Elias Canetti, Sontag cubrió la guerra de Vietnam y las de Yugoslavia, publicó diecisiete libros y vivió en París desde finales de los sesentas a mediados de los setentas, donde se convirtió, para sus detractores, en el espejo cósmico y definitivo de las ideas y creencias dominantes en la academia de la segunda mitad del siglo XX. Sus frases recorrieron el mundo: “El hombre blanco es el cáncer de la historia”, “La interpretación es una empresa reaccionaria”. De vuelta en Estados Unidos, encarnó el pensamiento faro de la izquierda universitaria, de los progresistas (liberals), de los ambientalistas, los pacifistas, los globalifóficos, los Michael Moore y Sean Penn, de los Bo-Bos –-los burgueses/bohemios de los años noventa, algo así como nuestro joven moderno. Característicamente, fue admirada por personas tan distintas entre sí como Carlos Fuentes y Arthur Danto, por el entorno de la New York Review of Books, en la que colaboró siempre. Detestada por Camille Paglia (la animadversión entre ambas feministas fue famosa), despreciada por Christopher Hitchens y Gore Vidal, ignorada por la izquierda clásica. ¿Existe un solo lector que a esta altura no se haya enterado de su muerte? Y ya sin Pierre Bourdieu y sin Susan Sontag, ¿será el mundo más feroz e incierto sin ese matrimonio ideal del intelectual comprometido modelo 1990?
Sergio Di Nucci
Wednesday, December 29, 2004
The Academy in Peril
Mientras junto fuerzas, tiempo y ganas para hacer un balance en lo musical del año que se va y para retomar mi dedicación de antaño a este querido y odiado blog, los dejo con una nota de color (o tal vez un síntoma más serio) que leo en la nueva Wire y dice así:
"No hay nada más nuevo (newer), raro (weirder) o americano que ésto. New Weird America ha sido ahora consagrado por la academia, formando la base de un curso de nueva música improvisada en la UCLA (University of California, Los Angeles), dirigido por un tal profesor Nathan Bush (ninguna relación con George, suponemos). Aquellos que pretendan un major en free folk/psicodelia serán obligados a estudiar las obras de Charalambides, Sunburned Hand of the Man, No Neck Blues Band y Jack Rose. La bibliografía incluye Lost Highway de Peter Guralnick, Invisible Republic de Greil Marcus y, por cierto, el artículo del 2003 de David Keenan que fue tapa de The Wire."
Hace poco leí en la web de Clarín que también se estaba planeando una escuela de rock en nuestro país. A decir verdad, el matrimonio entre el rock y la academia se remonta a comienzos de los años ´80 y a las iniciativas que llevaron a la fundación de la IASPM (International Association for the Study of Popular Music), que data de 1981 y donde, al menos en su etapa inicial, estuvieron involucrados Chris Cutler y Franco Fabbri (de Stormy Six). Unos cuarenta lugares para estudiar música popular están hoy desperdigados por el globo, de Sudáfrica a Brasil y de Australia a USA y UK, para bien o para mal.
Hay que decir que la IASPM conserva su autonomía respecto de intereses comerciales o gubernamentales. Debo reconocer también que algunos de los peores libros que leí el año pasado se debieron a académicos fascinados por lo que todavía consideran cierto carácter contracultural que, dicen ellos/as, el rock aún sustenta.
Entonces, rock y academia. ¿Para bien o para mal?
"No hay nada más nuevo (newer), raro (weirder) o americano que ésto. New Weird America ha sido ahora consagrado por la academia, formando la base de un curso de nueva música improvisada en la UCLA (University of California, Los Angeles), dirigido por un tal profesor Nathan Bush (ninguna relación con George, suponemos). Aquellos que pretendan un major en free folk/psicodelia serán obligados a estudiar las obras de Charalambides, Sunburned Hand of the Man, No Neck Blues Band y Jack Rose. La bibliografía incluye Lost Highway de Peter Guralnick, Invisible Republic de Greil Marcus y, por cierto, el artículo del 2003 de David Keenan que fue tapa de The Wire."
Hace poco leí en la web de Clarín que también se estaba planeando una escuela de rock en nuestro país. A decir verdad, el matrimonio entre el rock y la academia se remonta a comienzos de los años ´80 y a las iniciativas que llevaron a la fundación de la IASPM (International Association for the Study of Popular Music), que data de 1981 y donde, al menos en su etapa inicial, estuvieron involucrados Chris Cutler y Franco Fabbri (de Stormy Six). Unos cuarenta lugares para estudiar música popular están hoy desperdigados por el globo, de Sudáfrica a Brasil y de Australia a USA y UK, para bien o para mal.
Hay que decir que la IASPM conserva su autonomía respecto de intereses comerciales o gubernamentales. Debo reconocer también que algunos de los peores libros que leí el año pasado se debieron a académicos fascinados por lo que todavía consideran cierto carácter contracultural que, dicen ellos/as, el rock aún sustenta.
Entonces, rock y academia. ¿Para bien o para mal?
Saturday, December 18, 2004
Un festival del tedio asesino
Un viejo adagio dice que la vida empieza a los 40. Todo indica que ese adagio anima al festival cinematográfico que se viene llevado a cabo en Pinamar desde el 11 de diciembre (finalizará, “a pedido del público”, un día después del previsto, el domingo 19, donde se exhibirán los largometrajes más exitosos, según la votación del público). En la restrictiva “inauguración oficial” (porque todo tiene aquí un membrete, como ocurre, después de todo, en los festivales más prestigiosos), se proyectó el film argentino Cama adentro, del director Jorge Gaggero, con Norma Aleandro y Claudia Lapacó. El resumen de los folletos era una invitación al tedio asesino: “Beba, una mujer de clase media alta, sufre el derrumbe de su status a partir de la crisis económica argentina. Dora, su mucama, es testigo silenciosa de estos tiempos”. Por alguna razón que debería ser explicada, los directores cinematográficos argentinos muestran una irrefrenable pasión por los rostros de consternación. No era en absoluto necesario verlos, porque ya son parte de la memoria colectiva, los gestos de la Aleandro ante la “valdoria” menemista, aunque los de la mucama habrán sido sin duda un punto alto del rodaje. Tampoco era necesario permanecer en la sala (son dos las del festival, llamadas “Bahía” y “Pinamar”, cobijadas bajo un mismo techo, a metros del mar, sobre la avenida Bunge), en los que siguieron: Luz de mis ojos, del italiano Giuseppe Piccion, sobre un remisero romano que se enamora de una joven madre y que, hasta los 50 primeros minutos, no era correspondido e insistía en dividir las cosas entre seres extraterrestres y los de acá –él, por cierto, pertenecía al más allá, pero se enternece con los de acá: está enamorado.
Al día siguiente, el público pudo disfrutar, entre otras alternativas, de La esperanza (un film argentino con Ulises Dumont actuando de profesor que comienza en el entierro de su esposa y hasta llegar a una provincia sureña y ver, en un bar llamado "La esperanza", a la artista border o tonta de la que se enamora fueron necesarios unos 40 minutos: ahí está Dumont retornando en remís del cementerio, abriendo la puerta de su casa, subiendo una escalera, en la habitación matrimonial, consternado, ahora en remís yéndose hacia el aeropuerto, saliendo de otro aeropuerto y encima de otro remís –el viaje es más largo- que lo deposita en el pueblito sureño, en la casa familiar) y la francesa El corazón de los hombres, de Marc Esposito, sobre cuatro hombres de clase media entre 40 y 50 años con pequeños problemas a los que se presenta con hipérbole: la mujer de uno de ellos se entera con horror de que él tiene sexo extramatrimonial, otro no le permite fumar a su hija (le apaga el cigarrillo, indignado), hay uno que no quiere trabajar, la mujer del último le dice: "Te mentí". El la insulta, la empuja, sale de la casa, corre ahora por una calle estrecha, se aleja. El cartel con la señal de contramano es enorme.
Se anunció con pompa para el lunes 13 la española Atún y chocolate, de "uno de los integrantes del equipo CQC español", junto con la uruguayo-argentina Whisky, aburridísima, sobre un montevideano sexagenario y judío, y su mucama –o empleada, en este caso es lo mismo-, y Competencia desleal, de Ettore Scola, una tierna y aguda visión del fascismo italiano que aunque no nos priva de algún que otro golpe bajo refrenda las distancias enormes que existieron entre el nazismo alemán y ese régimen con talante de romería. Buenos Aires 100 Km y La niña santa, esa alternativa a La mala educación, en el sentido de la visión que es efecto de una educación católica, completaron el día.
Lo que siguió fue hasta ahora el summum de la pretensión de un festival que, también hasta ahora, muestra tantas distancias entre las pretensiones y los resultados. Fue exhibida Las consecuencias del amor, del italiano Paolo Sorrentino, que muestra, con una involuntaria comicidad, todo lo que una mente virgen cree que son los ambientes de las altas finanzas, filmado además con tomas tortuosas de las que hace uso la publicidad de automóviles. El público se mostró extasiado, y lo aplaudió rabiosamente. El miércoles 15 se pudieron ver dos excelentes films: El perro, de Carlos Sorín, y, bajo el rótulo, convengamos en que un poco categórico, de “La mirada oriental”, Zatoichi, de Takeshi Kitano, que muestra en positivo lo que denuncia en televisión Rolando Graña: el sexo homosexual en un niño de 9 años, o menos, con absoluta consciencia de lo que hace.
Hoy, jueves 16 de diciembre, el panorama es desolador: dos películas argentinas, dos españolas (una de ellas famosa del pos-franquismo) y una italiana acerca de la "progresiva locura del poeta italiano Dino Campana y su amor imposible con la actriz y poeta Sibilla Aleramo").
Con una vitalidad admirable que demuestra el entusiasmo ilimitado de los organizadores, casi todos los días hubo homenajes (es de temer que seguirán): a esposas de directores extinguidos, a alguno viviente, a funcionarios de entes cinematográficos argentinos, italianos o españoles, a actores nóveles, a hijos e hijas de actores, directores y distribuidores epónimos, etc. (Al de la hija de Lucas Demare fue sin duda el más excitante: en sus largos cuarenta aunque muy bien llevados años, acariciaba la “piña dorada” que le fue entregada de un modo que el varón gusta que acaricien su falo –es decir, de arriba hacia abajo, o al revés, con ritmo y sin pausa-, mientras ponderaba las virtudes de la Pinamar en la que se crió, y que ahora no es tan tranquila pero que sigue siendo linda).
Si bien pareciera que en el festival hubiese primado un criterio familiar-clasemediero, de matrimonio con hijos entre los 5 y 15 años con inmunidad por la letra impresa y que recorre 350 kilómetros para desplomarse en la arena y punto, hay que celebrar el bajísimo costo de las entradas. Lo que permitió, entre otras cosas, que a la función de El Perro asistiera un contingente de chicos down del Cotolengo, y tres monjas, para desgracia de alguna que otra indisimulada familia de turistas que vinieron para darle, después de todo, más Pinamar a sus vidas.
Sergio Di Nucci
Al día siguiente, el público pudo disfrutar, entre otras alternativas, de La esperanza (un film argentino con Ulises Dumont actuando de profesor que comienza en el entierro de su esposa y hasta llegar a una provincia sureña y ver, en un bar llamado "La esperanza", a la artista border o tonta de la que se enamora fueron necesarios unos 40 minutos: ahí está Dumont retornando en remís del cementerio, abriendo la puerta de su casa, subiendo una escalera, en la habitación matrimonial, consternado, ahora en remís yéndose hacia el aeropuerto, saliendo de otro aeropuerto y encima de otro remís –el viaje es más largo- que lo deposita en el pueblito sureño, en la casa familiar) y la francesa El corazón de los hombres, de Marc Esposito, sobre cuatro hombres de clase media entre 40 y 50 años con pequeños problemas a los que se presenta con hipérbole: la mujer de uno de ellos se entera con horror de que él tiene sexo extramatrimonial, otro no le permite fumar a su hija (le apaga el cigarrillo, indignado), hay uno que no quiere trabajar, la mujer del último le dice: "Te mentí". El la insulta, la empuja, sale de la casa, corre ahora por una calle estrecha, se aleja. El cartel con la señal de contramano es enorme.
Se anunció con pompa para el lunes 13 la española Atún y chocolate, de "uno de los integrantes del equipo CQC español", junto con la uruguayo-argentina Whisky, aburridísima, sobre un montevideano sexagenario y judío, y su mucama –o empleada, en este caso es lo mismo-, y Competencia desleal, de Ettore Scola, una tierna y aguda visión del fascismo italiano que aunque no nos priva de algún que otro golpe bajo refrenda las distancias enormes que existieron entre el nazismo alemán y ese régimen con talante de romería. Buenos Aires 100 Km y La niña santa, esa alternativa a La mala educación, en el sentido de la visión que es efecto de una educación católica, completaron el día.
Lo que siguió fue hasta ahora el summum de la pretensión de un festival que, también hasta ahora, muestra tantas distancias entre las pretensiones y los resultados. Fue exhibida Las consecuencias del amor, del italiano Paolo Sorrentino, que muestra, con una involuntaria comicidad, todo lo que una mente virgen cree que son los ambientes de las altas finanzas, filmado además con tomas tortuosas de las que hace uso la publicidad de automóviles. El público se mostró extasiado, y lo aplaudió rabiosamente. El miércoles 15 se pudieron ver dos excelentes films: El perro, de Carlos Sorín, y, bajo el rótulo, convengamos en que un poco categórico, de “La mirada oriental”, Zatoichi, de Takeshi Kitano, que muestra en positivo lo que denuncia en televisión Rolando Graña: el sexo homosexual en un niño de 9 años, o menos, con absoluta consciencia de lo que hace.
Hoy, jueves 16 de diciembre, el panorama es desolador: dos películas argentinas, dos españolas (una de ellas famosa del pos-franquismo) y una italiana acerca de la "progresiva locura del poeta italiano Dino Campana y su amor imposible con la actriz y poeta Sibilla Aleramo").
Con una vitalidad admirable que demuestra el entusiasmo ilimitado de los organizadores, casi todos los días hubo homenajes (es de temer que seguirán): a esposas de directores extinguidos, a alguno viviente, a funcionarios de entes cinematográficos argentinos, italianos o españoles, a actores nóveles, a hijos e hijas de actores, directores y distribuidores epónimos, etc. (Al de la hija de Lucas Demare fue sin duda el más excitante: en sus largos cuarenta aunque muy bien llevados años, acariciaba la “piña dorada” que le fue entregada de un modo que el varón gusta que acaricien su falo –es decir, de arriba hacia abajo, o al revés, con ritmo y sin pausa-, mientras ponderaba las virtudes de la Pinamar en la que se crió, y que ahora no es tan tranquila pero que sigue siendo linda).
Si bien pareciera que en el festival hubiese primado un criterio familiar-clasemediero, de matrimonio con hijos entre los 5 y 15 años con inmunidad por la letra impresa y que recorre 350 kilómetros para desplomarse en la arena y punto, hay que celebrar el bajísimo costo de las entradas. Lo que permitió, entre otras cosas, que a la función de El Perro asistiera un contingente de chicos down del Cotolengo, y tres monjas, para desgracia de alguna que otra indisimulada familia de turistas que vinieron para darle, después de todo, más Pinamar a sus vidas.
Sergio Di Nucci
Friday, December 17, 2004
Underground porteño
Este sábado 18 de diciembre (¡Bah!, mañana) toca en La Carbonera -Balcarce 998-, a eso de las 23 hs., Las Orejas y la Lengua.
Uno de mis grupos favoritos, existen a la sombra desde hace una docena de años. Recién en los últimos tres, gracias a los oficios del sello Viajero Inmóvil, pudieron grabar un par de CDs titulados La Eminencia Inobjetable y Error. Alguna vez formaron parte del ciclo Ensayo y Error, organizado por Esculpiendo Milagros. Desde entonces, salvo algunas reseñas favorables de periodistas sensatos como Jorge Luis Fernández y Marcelo Montolivo, el establishment rockero nacional prefirió darles la espalda. Una lástima. Pero un síntoma también de lo que ocurre con muchos otros grupos que, en silencio, forjan los sonidos interesantes del futuro. Buenos Aires no se caracteriza por la gratitud con quienes tratan de llevar a cabo algo digno. Prefiere siempre obsesionarse con las luces engañosas de la marquesina. Lo que no se puede clasificar con facilidad suele ser dejado de lado como si de un peso muerto se tratara. Por supuesto, en el exterior, las críticas han sido mucho más entusiastas.
Por eso, si tenés tiempo, date una vuelta por San Telmo y descubrí a un grupo que vale la pena. Antes de que terminen saliendo en alguna conocida revista anglosajona y todos aquí se pongan a gritar que ya los habían escuchado diez años atrás.
Para hacerte una idea de cómo suenan, reproduzco una de las gacetillas que enviaron. Con tiempo, escribiré mi propia opinión.
"Las Orejas y La Lengua -híbrido entre una banda de rock y un conjunto de
cámara- desarrolla con fino sentido del humor una música plagada de
imágenes. Lejos de la exhibición instrumental vacua y egocéntrica
entremezclan, sin límites precisos, diversos ingredientes como el punk, la
música disco, el minimalismo, la música concreta, el jazz con toques
folclóricos y urbanos, la improvisación, el noise o el rock progresivo. Un
viaje único, audaz, intenso y altamente personal. Imperdible para mentes
abiertas y deseosas de experimentación."
El grupo actualmente forma con:
Diego Suárez: flauta y melódica
Juan Bisso: violín
Diego Kazmieski: teclado y sampler
Nicolás Diab: bajo y mandolina
Fernando de la Vega: batería y xilofón
Nos vemos allá
Uno de mis grupos favoritos, existen a la sombra desde hace una docena de años. Recién en los últimos tres, gracias a los oficios del sello Viajero Inmóvil, pudieron grabar un par de CDs titulados La Eminencia Inobjetable y Error. Alguna vez formaron parte del ciclo Ensayo y Error, organizado por Esculpiendo Milagros. Desde entonces, salvo algunas reseñas favorables de periodistas sensatos como Jorge Luis Fernández y Marcelo Montolivo, el establishment rockero nacional prefirió darles la espalda. Una lástima. Pero un síntoma también de lo que ocurre con muchos otros grupos que, en silencio, forjan los sonidos interesantes del futuro. Buenos Aires no se caracteriza por la gratitud con quienes tratan de llevar a cabo algo digno. Prefiere siempre obsesionarse con las luces engañosas de la marquesina. Lo que no se puede clasificar con facilidad suele ser dejado de lado como si de un peso muerto se tratara. Por supuesto, en el exterior, las críticas han sido mucho más entusiastas.
Por eso, si tenés tiempo, date una vuelta por San Telmo y descubrí a un grupo que vale la pena. Antes de que terminen saliendo en alguna conocida revista anglosajona y todos aquí se pongan a gritar que ya los habían escuchado diez años atrás.
Para hacerte una idea de cómo suenan, reproduzco una de las gacetillas que enviaron. Con tiempo, escribiré mi propia opinión.
"Las Orejas y La Lengua -híbrido entre una banda de rock y un conjunto de
cámara- desarrolla con fino sentido del humor una música plagada de
imágenes. Lejos de la exhibición instrumental vacua y egocéntrica
entremezclan, sin límites precisos, diversos ingredientes como el punk, la
música disco, el minimalismo, la música concreta, el jazz con toques
folclóricos y urbanos, la improvisación, el noise o el rock progresivo. Un
viaje único, audaz, intenso y altamente personal. Imperdible para mentes
abiertas y deseosas de experimentación."
El grupo actualmente forma con:
Diego Suárez: flauta y melódica
Juan Bisso: violín
Diego Kazmieski: teclado y sampler
Nicolás Diab: bajo y mandolina
Fernando de la Vega: batería y xilofón
Nos vemos allá
Monday, December 06, 2004
Los pasos perdidos: un viaje en los orígenes del rock latino
La conexión México-Argentina brilla por su ausencia en las historias del rock rioplatense. Grave omisión puesto que sería determinante para el despertar de una música que casi cuatro décadas atrás supo adquirir carta de ciudadanía en el extremo sur del continente americano. He aquí un episodio olvidado de la contracultura rockera en América Latina que demuestra que nada viaja más rápido que el capital. Lástima que no sea un turista accidental, puesto que su visita, tan ansiada por muchos, tiende a modificar el paisaje de manera definitiva.

Los Locos del Ritmo (México)
Foto de 1960.
La marea comercial de la Nueva Ola
Un viaje plagado de consecuencias. En el otoño de 1960 RCA decide transferir a Ricardo Mejía, director artístico de la compañía, de su subsidiaria en México DF a la lejana Buenos Aires. Mejía era ecuatoriano, había residido en los Estados Unidos y llegaba a Argentina con el cargo de gerente general del sello. Ni lerdo ni perezoso, se rodea de unos cuantos publicistas y en 1962 lanza El Club del Clan por Canal 13, un programa de la televisión porteña que se encarga de promocionar a los jóvenes representantes de la Nueva Ola.
Chicos prolijos e inofensivos que entonan canciones pegadizas e intrascendentes sobre el amor y las flores. Copian algunas poses vacías tomadas de los vecinos rockeros del norte pero evitan su incontinencia rítmica y liman cualquier aspereza sospechosa. La apología de una juventud desenfadada que hace sonreír a los mayores y cuyos representantes son Palito Ortega, Violeta Rivas, Nicky Jones, Johny Tedesco, Jolly Land, Raul Lavié, Chico Novarro y un largo etcétera.
El engendro, moldeado en partes iguales sobre la fiebre rocanrolera mexicana y la canción italiana del Festival de San Remo, obtiene un éxito inmediato y fulminante. A tal punto que se extiende por el cono sur como esa plaga que celebra Enrique Guzmán en la famosa canción de los Teen Tops (en realidad, un cover del “Good Golly Miss Molly” de Little Richard). Canal 4 de Uruguay comienza a emitir El Club del Clan en 1963 y las radios del país vecino atiborran a los oyentes con programas dedicados a los hits nuevaoleros. A partir de octubre de ese mismo año, Smowing Club, por Teledoce, fabrica la versión local del Clan. Chile también tendrá su propia avanzada nuevaolera, con nombres que ya no recuerdan ni sus padres y cuyos años de “gloria” van de 1963 a 1967. Y Brasil promueve su Jovem Guarda, liderada por Roberto Carlos, a partir de 1965. Un peculiar fenómeno pop que mezcla el rock con la canción romántica. Su tema “O Calhambeque” es literalmente un cachivache que se pone de moda en Argentina y demuestra que la integración latinoamericana en poco se parece a aquella con la que soñaron los padres de la independencia.
Juventud divino tesoro
Mejía era muy consciente de su revolucionaria operación mercadotécnica. Había sido testigo presencial y partícipe -desde su cómoda oficina de ejecutivo- de los años de la explosión del rock and roll mexicano. Grupos como los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, Los Black Jeans y Los Loud Jets se dedicaban a hacer versiones en español -refritos las llamaban ellos- de los clásicos rockeros made in USA.
Al principio pudo parecer otra moda musical efímera con el pasaporte adulterado. Solo que en vez de provenir del Caribe, detentaba señas de identidad gringas. Pero a partir de 1959 las autoridades, la prensa y las infaltables ligas de la decencia tomaron buena nota de una juventud que, según venían alertando desde hacía un lustro, bordeaba la peligrosa línea de la delincuencia. La ocasión fue el escándalo desatado en el estreno de King Creole (film protagonizado por Elvis Presley que en México titularon Melodía Siniestra), cuando las pandillas destrozaron el cine y fueron ferózmente reprimidas por la policía.
De la noche a la mañana chicos inofensivos de clase media fueron estigmatizados como “rebeldes sin causa” y el rock fue satanizado. La sociedad, machista y chauvinista, y el gobierno, dudosamente legitimado en un sistema institucional unipartidista que hacía de la corrupción la vía regia para la adquisición de status, prefirieron desatar la represión antes que asumir los límites obvios de semejante modelo de autoritarismo.
Y aún así, el rock and roll cantado en castellano floreció en tierras aztecas e irradió su influencia a todo el orbe latinoamericano. No fueron pocos los rockeros que, en sus años formativos, se inflamaron del rock bailable y sin pretensiones de los Teen Tops y demás.
No debe buscarse al respecto contradicción alguna. Las discográficas, con Orfeón y Peerless a la cabeza, supieron domesticar al rock desde sus inicios. Facturaron rebeldía y la vendieron a manos llenas. La industria controlaba todas las piezas: decidía qué se cantaba, supervisaba el vestuario, imponía la coreografía y construía la imagen de niños buenos que, más allá de la histeria de los defensores de la moral y las buenas costumbres, dominó a todos los artistas mexicanos de la época. Las radios ayudaban con la difusión hasta el hartazgo de los hits del momento. El cine producía bodrios en serie donde los jóvenes eran retratados como una caterva de subnormales y los conflictos del muchacho con el padre de la novia se solucionaban por arte de magia. Las revistas publicaban fotos a página entera de los ídolos rocanroleros. El director artístico era el cerebro de la operación, el único protagonista de la historia. Las estrellas eran apenas un grupo de borreguitos dóciles dispuestos a vender su alma al diablo por un poco de fama y dinero.
Nada era auténtico, todo había sido prefabricado por la maquinaria comercial. De ahí que, unos años más tarde, los verdaderos pioneros del rock en América Latina consideraran a la autenticidad como el valor supremo de su incipiente contracultura.
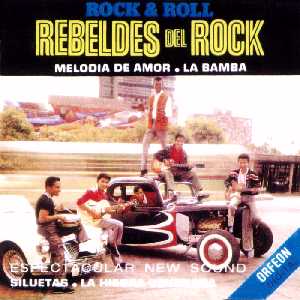
Beatles for sale
La Nueva Ola terminaría por ser la bestia negra frente a la que se esgrimen, orgullosos, los primeros intentos de un rock genuinamente latinoamericano. Pura música pasatista, una traición a la supuesta rebeldía del rock de los ´50, la comercialización de un gesto generacional para consumo de adolescentes y jubilados por igual. Así, al menos, se la interpretaba desde este lado del mundo, donde muy pronto surgirían hordas de pelilargos dispuestos a cambiar la historia, a devolverle al rock lo que le correspondía por derecho: la energía, la intemperancia, la actitud desafiante y el aura amenazante de la delincuencia juvenil que, con el correr de la década, se transformaría en la protesta más chic de la resistencia contracultural. Se trata, claro, de una idealización, de un mito que, por falso, no es menos fundacional del rock latino.
Sería absurdo subestimar la importancia de los Beatles. Su influencia es planetaria y muy pronto, aquí, allá y en todas partes, los chicos forman sus primeras bandas y ensayan tímidas versiones de los éxitos británicos, cantadas en un inglés vacilante y arrastrado, digno de uno de esos pseudocursos de idioma que por entonces promocionaban las Academias Pitman. Es la época del beat, el momento en que el pop latino imita lo mejor que puede a su modelo anglosajón. En esos grupejos harán sus primeras armas los principales protagonistas del rock posterior. Y las corporaciones sabrán apropiarse de la nueva fiebre.
Algo peculiar sucede en la segunda mitad de la década. Argentina es su ejemplo más insigne, dado el desarrollo de su industria discográfica. Durante unos años conviven la Nueva Ola, los beats, los primeros atisbos de un pop autóctono y organizaciones como la Escala Musical, programa de radio y de televisión que había montado un formidable circuito de bailes y contrataba cualquier banda con tal de que el show continuara. La industria del entretenimiento se expandía fagocitando en su seno cualquier tendencia que osara oponérsele.
Así las cosas, ¿cómo podía distinguirse lo auténtico de lo comercial? ¿De dónde salió el sentimiento obstinado de que el rock era la nueva música urbana, alternativa por excelencia a tanto desecho vendible?
El nacimiento de la contracultura
En Argentina, de la convicción indeclinable de que había que cantar temas propios en español. La avanzada de este redescubrimiento de América se debe a “La Balsa”, un single de Los Gatos que en 1967 vendería la friolera de 200.000 copias, una cifra enorme para los números de la época. ¿El sello? Sí, adivinaron: RCA.
El tema en cuestión no era especialmente significativo, una cancioncita beat tan frágil como esa balsa que, según rezaba la letra, construirían para irse a naufragar. Pero en el lejano país del sur se convirtió en un himno generacional que nadie ha dejado de escuchar desde entonces. Hay razones, pues, para suponer que la suerte de la embarcación estuvo atada a los canales de difusión de la discográfica.
Con el tiempo, la consigna del canto en idioma propio se extendería a toda la América hispana. Los uruguayos de El Kinto lo intentaban en el ´67, mientras cortejaban al candombe (un ritmo típico del país oriental) en una fusión local que no tuvo mayor alcance porque no logró plasmarse en disco. El trío argentino Manal inauguraba en el ´68 un realismo urbano descarnado, con letras que describían la ciudad de Bs. As. en ritmo de blues. Almendra musicalizaba imágenes bellísimas, salidas de la pluma de un jovencísimo Luis Alberto Spinetta. Incluso en México, una escena mucho más reacia a dejarse atrapar por un nacionalismo lingüístico que identificaban aún con los refritos lavados de su primera oleada rocanrolera, Los Ovnis castigaban al público con canciones de protesta en la lengua de Cervantes adosadas con buenas dosis de fuzz. Pocos años más tarde, la agrupación chilena Los Jaivas grabaría “Todos Juntos”, asunción explícita de una identidad latinoamericana común traducida en un sonido que mezclaba rock y folklore en una poción única.
Teoría de la dependencia
Una contradicción fundante permea esos orígenes del rock que hoy nos parecen tan lejanos. Mientras el temperamento contracultural se preciaba de contraponerse a los dictámenes de la industria, necesitaba imperiosamente de ella para ampliar su influjo y abandonar el ghetto de unos pocos enterados. En el inicio mismo del rock argentino se encuentra la censura, cuando RCA obliga a Los Gatos a cambiar la letra de “Ayer Nomás”, cara B de su exitoso single. Cosa que, por cierto, aceptan sin chistar.
La globalización no fue un fenómeno de finales del siglo XX y al rock latino no lo inventó MTV. Se ha querido contar una historia de resistencia heróica frente a las sangrientas dictaduras que se adueñaron del castigado subcontinente y hay algo de verdad en ella. Pero hay otra, más subrepticia, menos visible, que se relaciona con los rasgos ubicuos del capital transnacional, que no reconoce patria ni frontera pero sabe viajar siempre en primera clase.
Y esta otra debe remontarse a la crisis económica mundial y al carácter dependiente de las economías latinoamericanas. Que hasta entonces habían logrado sobrevivir gracias a una ecuación espúrea: los países periféricos exportaban materias primas e importaban del primer mundo las manufacturas necesarias. Habida cuenta de la diferencia de valor entre el material crudo y el producto terminado, era obvio que el arreglo perjudicaba a los países latinoamericanos y reproducía esa misma dependencia que se quería superar. La caída de los precios que acarrea la crisis de 1929 obliga a imaginar nuevas soluciones. A partir de la década del ´30 se conocerá a la nueva panacea que abraza América Latina con el nombre de sustitución de importaciones.
Bajo el pretensioso título se esconde una frágil estrategia modernizadora que se extenderá hasta mediados de la década del ’60. La clave consiste en ensayar un proceso de industrialización con el cuál la economía pueda satisfacer las demandas de grupos sociales diversos. No hace falta decir que terminó en un fracaso completo. La modernización fue insuficiente porque afectó a sectores limitados. Y la industrialización quedó trunca ante la imposibilidad de ampliar sus mercados.
Dos factores, económicos en principio, determinarían el nuevo paisaje de levantamientos sociales y represión estatal que atribularía a la región promediando los ´60. Por un lado, la necesidad de crédito era aún mayor que en la época agroexportadora, dado que la creciente complejidad industrial requiere de materias primas, combustible y, fundamentalmente, de bienes de capital que sólo pueden ser importados de las metrópolis europeas o de Estados Unidos. Se localiza aquí el comienzo de la enorme deuda externa que acumularán los países latinoamericanos. Por otro lado, la inflación alcanza niveles intolerables, señala la ruina de las políticas económicas dirigistas y abre las puertas a recetas neoliberales que traerán un sufrimiento todavía más insoportable.
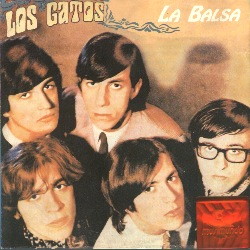
Das Kapital
Este desarrollo, resumido en sus rasgos generales para no abusar de la paciencia del lector, sobredetermina a un rock latino al que le agrada pensarse a buen resguardo de cualquier contaminación material. Si los ´60 atestiguan el nacimiento de la nueva música urbana, es gracias a que la década anterior promueve un crecimiento repentino y desordenado que afecta las relaciones entre el campo y la ciudad. Un éxodo rural que no está exento de efectos colaterales, con la instalación de barrios de emergencia, villas miserias y favelas en el cordón industrial que rodea a las grandes ciudades. Es el caso de Lima, Buenos Aires, el Distrito Federal en México, San Pablo y Río de Janeiro. En resumidas cuentas, el rock es dependiente de un proceso de urbanización previo.
También lo es de la tecnología y de la evolución de los mass media. La estrategia industrial basada en la sustitución de importaciones reduce la exportación de bienes de consumo manufacturados de EEUU a América Latina. Pero genera a su vez nuevos nichos de mercado que las transnacionales no tardarán en explotar. Y es la industria del entretenimiento y la electrónica el ámbito privilegiado de las nuevas inversiones. Así, RCA exporta tubos de televisión y transistores a México, Cuba y Brasil en 1957. Y tanto ésta como CBS instalan sus propias plantas de operación, manufactura y distribución de discos en los centros industrializados del Tercer Mundo. En 1958 Columbia Records celebra su primera convención latinoamericana en la ciudad de Nueva York. De allí surge una agresiva estrategia de marketing que apunta a los mercados del Caribe y Sudamérica. Un año después, la misma compañía reporta que su subsidiaria en Buenos Aires está exportando ingentes cantidades de discos a otros mercados del Cono Sur. En el ´60 nombran un vicepresidente para sus operaciones latinas y dicen dominar el 30% del mercado regional. Con estudios de grabación ubicados en México y Argentina, ambas corporaciones elaboran una estrategia de pinzas donde el país del norte abastece las necesidades comerciales del Caribe y Centroamérica mientras el del sur se ocupa del Río de la Plata y los países andinos.
En defnitiva, la integración latinoamericana es un hecho en los comienzos del rock latino. Pero no por las esperanzas desmedidas que contagió a la década la revolución cubana en curso sino por el propio capital que ha obrado maravillas, apropiándose de todos los canales desde donde un rock que se cree autónomo vocifera su indignación ante las exigencias de ese mismo capital. Su voz se escuchará mientras las multinacionales tarden en reparar en la potencialidad comercial del nuevo ritmo. Una vez franqueado el acceso a los medios masivos de comunicación durante la década del ´80, el rock latino se integrará alegremente al establishment y olvidará que, en otro tiempo, pudo asumirse como la antítesis altanera de la música comercial, como la resistencia ante tanta chatura de la sociedad. No importaba que fuera falso ni que su derrota se colara en el inicio mismo de la lucha. Sirvió para que un puñado de buenos discos y canciones sobrevivieran al paso del tiempo. Para que una generación recordara con nostalgia algún que otro concierto. Para expresar una identidad que ayudara a soportar el pan cotidiano de la represión militar.
Quizás no fuera mucho, pero era algo. Ahora que la pretendida modernidad rockera aspira apenas a participar de un video clip ni siquiera eso queda. Los nuevos rockeros se parecen tanto a los viejos nuevaoleros que el buen Ricardo Mejía, si aún vive, debe estar frotándose las manos de placer.
Norberto Cambiasso
Publicado previamente en la revista Parabólica n.2 (2004)

Los Locos del Ritmo (México)
Foto de 1960.
La marea comercial de la Nueva Ola
Un viaje plagado de consecuencias. En el otoño de 1960 RCA decide transferir a Ricardo Mejía, director artístico de la compañía, de su subsidiaria en México DF a la lejana Buenos Aires. Mejía era ecuatoriano, había residido en los Estados Unidos y llegaba a Argentina con el cargo de gerente general del sello. Ni lerdo ni perezoso, se rodea de unos cuantos publicistas y en 1962 lanza El Club del Clan por Canal 13, un programa de la televisión porteña que se encarga de promocionar a los jóvenes representantes de la Nueva Ola.
Chicos prolijos e inofensivos que entonan canciones pegadizas e intrascendentes sobre el amor y las flores. Copian algunas poses vacías tomadas de los vecinos rockeros del norte pero evitan su incontinencia rítmica y liman cualquier aspereza sospechosa. La apología de una juventud desenfadada que hace sonreír a los mayores y cuyos representantes son Palito Ortega, Violeta Rivas, Nicky Jones, Johny Tedesco, Jolly Land, Raul Lavié, Chico Novarro y un largo etcétera.
El engendro, moldeado en partes iguales sobre la fiebre rocanrolera mexicana y la canción italiana del Festival de San Remo, obtiene un éxito inmediato y fulminante. A tal punto que se extiende por el cono sur como esa plaga que celebra Enrique Guzmán en la famosa canción de los Teen Tops (en realidad, un cover del “Good Golly Miss Molly” de Little Richard). Canal 4 de Uruguay comienza a emitir El Club del Clan en 1963 y las radios del país vecino atiborran a los oyentes con programas dedicados a los hits nuevaoleros. A partir de octubre de ese mismo año, Smowing Club, por Teledoce, fabrica la versión local del Clan. Chile también tendrá su propia avanzada nuevaolera, con nombres que ya no recuerdan ni sus padres y cuyos años de “gloria” van de 1963 a 1967. Y Brasil promueve su Jovem Guarda, liderada por Roberto Carlos, a partir de 1965. Un peculiar fenómeno pop que mezcla el rock con la canción romántica. Su tema “O Calhambeque” es literalmente un cachivache que se pone de moda en Argentina y demuestra que la integración latinoamericana en poco se parece a aquella con la que soñaron los padres de la independencia.
Juventud divino tesoro
Mejía era muy consciente de su revolucionaria operación mercadotécnica. Había sido testigo presencial y partícipe -desde su cómoda oficina de ejecutivo- de los años de la explosión del rock and roll mexicano. Grupos como los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, Los Black Jeans y Los Loud Jets se dedicaban a hacer versiones en español -refritos las llamaban ellos- de los clásicos rockeros made in USA.
Al principio pudo parecer otra moda musical efímera con el pasaporte adulterado. Solo que en vez de provenir del Caribe, detentaba señas de identidad gringas. Pero a partir de 1959 las autoridades, la prensa y las infaltables ligas de la decencia tomaron buena nota de una juventud que, según venían alertando desde hacía un lustro, bordeaba la peligrosa línea de la delincuencia. La ocasión fue el escándalo desatado en el estreno de King Creole (film protagonizado por Elvis Presley que en México titularon Melodía Siniestra), cuando las pandillas destrozaron el cine y fueron ferózmente reprimidas por la policía.
De la noche a la mañana chicos inofensivos de clase media fueron estigmatizados como “rebeldes sin causa” y el rock fue satanizado. La sociedad, machista y chauvinista, y el gobierno, dudosamente legitimado en un sistema institucional unipartidista que hacía de la corrupción la vía regia para la adquisición de status, prefirieron desatar la represión antes que asumir los límites obvios de semejante modelo de autoritarismo.
Y aún así, el rock and roll cantado en castellano floreció en tierras aztecas e irradió su influencia a todo el orbe latinoamericano. No fueron pocos los rockeros que, en sus años formativos, se inflamaron del rock bailable y sin pretensiones de los Teen Tops y demás.
No debe buscarse al respecto contradicción alguna. Las discográficas, con Orfeón y Peerless a la cabeza, supieron domesticar al rock desde sus inicios. Facturaron rebeldía y la vendieron a manos llenas. La industria controlaba todas las piezas: decidía qué se cantaba, supervisaba el vestuario, imponía la coreografía y construía la imagen de niños buenos que, más allá de la histeria de los defensores de la moral y las buenas costumbres, dominó a todos los artistas mexicanos de la época. Las radios ayudaban con la difusión hasta el hartazgo de los hits del momento. El cine producía bodrios en serie donde los jóvenes eran retratados como una caterva de subnormales y los conflictos del muchacho con el padre de la novia se solucionaban por arte de magia. Las revistas publicaban fotos a página entera de los ídolos rocanroleros. El director artístico era el cerebro de la operación, el único protagonista de la historia. Las estrellas eran apenas un grupo de borreguitos dóciles dispuestos a vender su alma al diablo por un poco de fama y dinero.
Nada era auténtico, todo había sido prefabricado por la maquinaria comercial. De ahí que, unos años más tarde, los verdaderos pioneros del rock en América Latina consideraran a la autenticidad como el valor supremo de su incipiente contracultura.
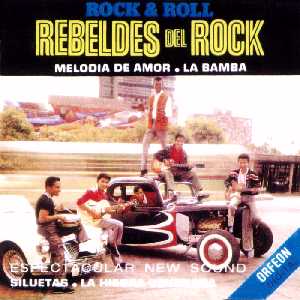
Beatles for sale
La Nueva Ola terminaría por ser la bestia negra frente a la que se esgrimen, orgullosos, los primeros intentos de un rock genuinamente latinoamericano. Pura música pasatista, una traición a la supuesta rebeldía del rock de los ´50, la comercialización de un gesto generacional para consumo de adolescentes y jubilados por igual. Así, al menos, se la interpretaba desde este lado del mundo, donde muy pronto surgirían hordas de pelilargos dispuestos a cambiar la historia, a devolverle al rock lo que le correspondía por derecho: la energía, la intemperancia, la actitud desafiante y el aura amenazante de la delincuencia juvenil que, con el correr de la década, se transformaría en la protesta más chic de la resistencia contracultural. Se trata, claro, de una idealización, de un mito que, por falso, no es menos fundacional del rock latino.
Sería absurdo subestimar la importancia de los Beatles. Su influencia es planetaria y muy pronto, aquí, allá y en todas partes, los chicos forman sus primeras bandas y ensayan tímidas versiones de los éxitos británicos, cantadas en un inglés vacilante y arrastrado, digno de uno de esos pseudocursos de idioma que por entonces promocionaban las Academias Pitman. Es la época del beat, el momento en que el pop latino imita lo mejor que puede a su modelo anglosajón. En esos grupejos harán sus primeras armas los principales protagonistas del rock posterior. Y las corporaciones sabrán apropiarse de la nueva fiebre.
Algo peculiar sucede en la segunda mitad de la década. Argentina es su ejemplo más insigne, dado el desarrollo de su industria discográfica. Durante unos años conviven la Nueva Ola, los beats, los primeros atisbos de un pop autóctono y organizaciones como la Escala Musical, programa de radio y de televisión que había montado un formidable circuito de bailes y contrataba cualquier banda con tal de que el show continuara. La industria del entretenimiento se expandía fagocitando en su seno cualquier tendencia que osara oponérsele.
Así las cosas, ¿cómo podía distinguirse lo auténtico de lo comercial? ¿De dónde salió el sentimiento obstinado de que el rock era la nueva música urbana, alternativa por excelencia a tanto desecho vendible?
El nacimiento de la contracultura
En Argentina, de la convicción indeclinable de que había que cantar temas propios en español. La avanzada de este redescubrimiento de América se debe a “La Balsa”, un single de Los Gatos que en 1967 vendería la friolera de 200.000 copias, una cifra enorme para los números de la época. ¿El sello? Sí, adivinaron: RCA.
El tema en cuestión no era especialmente significativo, una cancioncita beat tan frágil como esa balsa que, según rezaba la letra, construirían para irse a naufragar. Pero en el lejano país del sur se convirtió en un himno generacional que nadie ha dejado de escuchar desde entonces. Hay razones, pues, para suponer que la suerte de la embarcación estuvo atada a los canales de difusión de la discográfica.
Con el tiempo, la consigna del canto en idioma propio se extendería a toda la América hispana. Los uruguayos de El Kinto lo intentaban en el ´67, mientras cortejaban al candombe (un ritmo típico del país oriental) en una fusión local que no tuvo mayor alcance porque no logró plasmarse en disco. El trío argentino Manal inauguraba en el ´68 un realismo urbano descarnado, con letras que describían la ciudad de Bs. As. en ritmo de blues. Almendra musicalizaba imágenes bellísimas, salidas de la pluma de un jovencísimo Luis Alberto Spinetta. Incluso en México, una escena mucho más reacia a dejarse atrapar por un nacionalismo lingüístico que identificaban aún con los refritos lavados de su primera oleada rocanrolera, Los Ovnis castigaban al público con canciones de protesta en la lengua de Cervantes adosadas con buenas dosis de fuzz. Pocos años más tarde, la agrupación chilena Los Jaivas grabaría “Todos Juntos”, asunción explícita de una identidad latinoamericana común traducida en un sonido que mezclaba rock y folklore en una poción única.
Teoría de la dependencia
Una contradicción fundante permea esos orígenes del rock que hoy nos parecen tan lejanos. Mientras el temperamento contracultural se preciaba de contraponerse a los dictámenes de la industria, necesitaba imperiosamente de ella para ampliar su influjo y abandonar el ghetto de unos pocos enterados. En el inicio mismo del rock argentino se encuentra la censura, cuando RCA obliga a Los Gatos a cambiar la letra de “Ayer Nomás”, cara B de su exitoso single. Cosa que, por cierto, aceptan sin chistar.
La globalización no fue un fenómeno de finales del siglo XX y al rock latino no lo inventó MTV. Se ha querido contar una historia de resistencia heróica frente a las sangrientas dictaduras que se adueñaron del castigado subcontinente y hay algo de verdad en ella. Pero hay otra, más subrepticia, menos visible, que se relaciona con los rasgos ubicuos del capital transnacional, que no reconoce patria ni frontera pero sabe viajar siempre en primera clase.
Y esta otra debe remontarse a la crisis económica mundial y al carácter dependiente de las economías latinoamericanas. Que hasta entonces habían logrado sobrevivir gracias a una ecuación espúrea: los países periféricos exportaban materias primas e importaban del primer mundo las manufacturas necesarias. Habida cuenta de la diferencia de valor entre el material crudo y el producto terminado, era obvio que el arreglo perjudicaba a los países latinoamericanos y reproducía esa misma dependencia que se quería superar. La caída de los precios que acarrea la crisis de 1929 obliga a imaginar nuevas soluciones. A partir de la década del ´30 se conocerá a la nueva panacea que abraza América Latina con el nombre de sustitución de importaciones.
Bajo el pretensioso título se esconde una frágil estrategia modernizadora que se extenderá hasta mediados de la década del ’60. La clave consiste en ensayar un proceso de industrialización con el cuál la economía pueda satisfacer las demandas de grupos sociales diversos. No hace falta decir que terminó en un fracaso completo. La modernización fue insuficiente porque afectó a sectores limitados. Y la industrialización quedó trunca ante la imposibilidad de ampliar sus mercados.
Dos factores, económicos en principio, determinarían el nuevo paisaje de levantamientos sociales y represión estatal que atribularía a la región promediando los ´60. Por un lado, la necesidad de crédito era aún mayor que en la época agroexportadora, dado que la creciente complejidad industrial requiere de materias primas, combustible y, fundamentalmente, de bienes de capital que sólo pueden ser importados de las metrópolis europeas o de Estados Unidos. Se localiza aquí el comienzo de la enorme deuda externa que acumularán los países latinoamericanos. Por otro lado, la inflación alcanza niveles intolerables, señala la ruina de las políticas económicas dirigistas y abre las puertas a recetas neoliberales que traerán un sufrimiento todavía más insoportable.
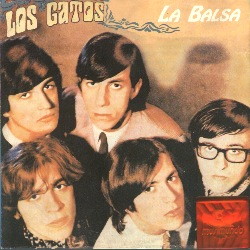
Das Kapital
Este desarrollo, resumido en sus rasgos generales para no abusar de la paciencia del lector, sobredetermina a un rock latino al que le agrada pensarse a buen resguardo de cualquier contaminación material. Si los ´60 atestiguan el nacimiento de la nueva música urbana, es gracias a que la década anterior promueve un crecimiento repentino y desordenado que afecta las relaciones entre el campo y la ciudad. Un éxodo rural que no está exento de efectos colaterales, con la instalación de barrios de emergencia, villas miserias y favelas en el cordón industrial que rodea a las grandes ciudades. Es el caso de Lima, Buenos Aires, el Distrito Federal en México, San Pablo y Río de Janeiro. En resumidas cuentas, el rock es dependiente de un proceso de urbanización previo.
También lo es de la tecnología y de la evolución de los mass media. La estrategia industrial basada en la sustitución de importaciones reduce la exportación de bienes de consumo manufacturados de EEUU a América Latina. Pero genera a su vez nuevos nichos de mercado que las transnacionales no tardarán en explotar. Y es la industria del entretenimiento y la electrónica el ámbito privilegiado de las nuevas inversiones. Así, RCA exporta tubos de televisión y transistores a México, Cuba y Brasil en 1957. Y tanto ésta como CBS instalan sus propias plantas de operación, manufactura y distribución de discos en los centros industrializados del Tercer Mundo. En 1958 Columbia Records celebra su primera convención latinoamericana en la ciudad de Nueva York. De allí surge una agresiva estrategia de marketing que apunta a los mercados del Caribe y Sudamérica. Un año después, la misma compañía reporta que su subsidiaria en Buenos Aires está exportando ingentes cantidades de discos a otros mercados del Cono Sur. En el ´60 nombran un vicepresidente para sus operaciones latinas y dicen dominar el 30% del mercado regional. Con estudios de grabación ubicados en México y Argentina, ambas corporaciones elaboran una estrategia de pinzas donde el país del norte abastece las necesidades comerciales del Caribe y Centroamérica mientras el del sur se ocupa del Río de la Plata y los países andinos.
En defnitiva, la integración latinoamericana es un hecho en los comienzos del rock latino. Pero no por las esperanzas desmedidas que contagió a la década la revolución cubana en curso sino por el propio capital que ha obrado maravillas, apropiándose de todos los canales desde donde un rock que se cree autónomo vocifera su indignación ante las exigencias de ese mismo capital. Su voz se escuchará mientras las multinacionales tarden en reparar en la potencialidad comercial del nuevo ritmo. Una vez franqueado el acceso a los medios masivos de comunicación durante la década del ´80, el rock latino se integrará alegremente al establishment y olvidará que, en otro tiempo, pudo asumirse como la antítesis altanera de la música comercial, como la resistencia ante tanta chatura de la sociedad. No importaba que fuera falso ni que su derrota se colara en el inicio mismo de la lucha. Sirvió para que un puñado de buenos discos y canciones sobrevivieran al paso del tiempo. Para que una generación recordara con nostalgia algún que otro concierto. Para expresar una identidad que ayudara a soportar el pan cotidiano de la represión militar.
Quizás no fuera mucho, pero era algo. Ahora que la pretendida modernidad rockera aspira apenas a participar de un video clip ni siquiera eso queda. Los nuevos rockeros se parecen tanto a los viejos nuevaoleros que el buen Ricardo Mejía, si aún vive, debe estar frotándose las manos de placer.
Norberto Cambiasso
Publicado previamente en la revista Parabólica n.2 (2004)
Wednesday, December 01, 2004
El despegue milagroso de Domenico Modugno

1- Dicen que en 1954 el propio Frank Sinatra se entusiasmó cuando en Roma, en un homenaje que la RAI había organizado en su honor, escuchó a un joven que se hacía acompañar con la guitarra mientras cantaba. El desconocido en cuestión respondía al nombre de Domenico Modugno y manifestaba algunas características fuera de lo común para la época: cantaba temas de su propia autoría, a la manera de esos cantautori que en Italia se impondrían recién una década más tarde; y lo hacía en un dialecto peculiar que mezclaba el pugliese y el siciliano.
Ejemplo insigne de esos primeros esfuerzos a los que dedicaría tres años de su vida es una canción como U pisci spada, motivo que contrastaba ciertas inflexiones deudoras de las óperas de Mozart con la melancolía desesperada de ese universo meridional de pescadores que había retratado Visconti en La Terra Trema.
Su posterior traspaso al napolitano elude las mezquindades de la convención. Ya de por sí resultaba extraño que alguien de origen no napolitano -había nacido en la provincia de Bari en 1928-, versado en una generosa cantidad de dialectos, se atreviera a incursionar en el sacrosanto territorio de la tradición partenopea. Más escandaloso aún, Modugno subvertía la tradición al acortar la melodía y desplazar las sílabas donde debían caer los acentos. Es el caso de Strada ‘nfosa.
Y los memorables versos de Resta cu’mme -“Nun me’mporta d’o passato/ num me ‘mporta ‘e chi t’avuto/ resta cu’mme” (No me importa el pasado/ no me importa quien te ha tenido/ quédate conmigo)- alardeaban de una devoción por la mujer amada ajena al machismo reinante y desafiaban a la hipócrita moral católica de entonces, sustentada en la virginidad y en la exhibición pública de las sábanas de la primera noche de matrimonial amor.
La canción fue censurada por una democracia cristiana (DC) que vivía su hora más difícil desde la riconstruzione de posguerra. Eran los tiempos de la denominada legge truffa -una vergonzosa ley impulsada por el propio De Gasperi que transformaba las reglas de juego democráticas para aislar a la izquierda-, de las alianzas de la DC con el MSI (la extrema derecha neofascista) bendecidas por el Vaticano, de la restricción de las libertades civiles durante la guerra fría, amparándose en el desafortunado concepto de “democracia protegida” (la idea de que el estado italiano era aún vulnerable y debía protegerse de sus enemigos).
“Cantar en dialecto era una reacción a la imposición de tener que vivir en italiano”. En una curiosa inversión, Modugno erigía el dialecto -tan ligado a costumbres y ritos de proverbial provincianismo- en una lengua que apelaba a la modernidad, que sancionaba un progreso que la década demostraría incontenible.
2- Cuando en 1958 Modugno sube al escenario de San Remo hacía ya tres años que cantaba en italiano ritmos ligeramente valseados de dosificada nostalgia, como la bellísima Vecchio Frac. Pero sus canciones sólo eran apreciadas por un restringido círculo de conocedores. Para el gran público era un perfecto desconocido.
Y de repente allí está, ese dandy elegante de eterno bigote, venciendo sus aprensiones y entonando ese estribillo que se volvería tan famoso -“Volare, oh, oh!/ Cantare, oh, oh, oh!/ Nel blu, dipinto de blu/ Felice di stare lassù...”- abriendo los brazos como para lanzarse al vacío (en una imagen que recuerda el famoso fotomontaje de Yves Klein pero se inspira en realidad en Le coq rouge, un cuadro de Chagall) o como queriendo beberse el infinito azul del cielo. El éxito es inmediato, la platea enloquece, la gente corea el ritornello mientras agita sus pañuelos. Por fin la música ligera vence a la ley de gravedad y deviene moderna. Despega junto a la economía y se convierte en la banda de sonido del milagro italiano.
3- Varias son las razones que explican la inmensa fortuna de Nel blu, dipinto de blu.
La más inmediata -y por cierto no la menos importante-, la voz del propio Modugno: nasal, estrangulada, plena de inflexiones regionales y de una expresividad sin culpa, natural, carente de esas exageraciones retóricas tan frecuentes por entonces.
También ayuda la actitud. En una época donde los intérpretes entonaban melodías melosas con letras decididamente pasatistas y tendían a cantar con las manos cruzadas sobre el corazón, el gesto ínfimo de estirar los brazos constituye toda una señal.
Ni hablar de la inspiración en el rhythm & blues que delata un ritmo de cuatro cuartos más acentuado que de costumbre, especie de Only You (el conocido tema de los Platters) acelerado. Y esas ansias de libertad, ese optimismo generalizado que trasuntan versos tan extraños como el que da título a la canción.
4- No es necesario abundar en el derrotero posterior de Nel blu, dipinto de blu. Rebautizada Volare en los EEUU, se convierte en un fenomenal éxito de ventas. Supera los 22 millones de copias y es versionada por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong entre cientos de intérpretes. Todo había comenzado por casualidad. Un sujeto cualquiera puso al aire el disco en una radio de Michigan y al día siguiente llamaron 2000 personas que deseaban volver a escucharlo. Lo vuelve a pasar y adivinen qué, otras 2000 personas claman por el tema. La aparición del mismísimo Modugno en el show televisivo de Ed Sullivan terminaría por desatar el furor.
En Italia vende de golpe la exorbitante cifra (para esos tiempos) de entre 800.000 y 900.000 copias. El ´58 es un año clave para la industria discográfica del país mediterráneo. La RCA comienza a distribuir los discos de Elvis y el 45 rpm reemplaza definitivamente al vetusto disco de 78 revoluciones. Los jóvenes consumían los hits a través de los miles de jukebox dispersos en los lugares más distantes y comenzaban a imponerse programas de concursos televisivos como Il Musichiere, donde se trataba de adivinar el nombre de las canciones que se transmitían. Como se ve, el estado de la tecnología, en pleno proceso de ebullición y de una hegemonía americana que será irreversible, ayuda al despegue de los ideales modernizadores de Volare. El reino de la evasión se tiñe de barras y estrellas mientras comienza la agonía de la canción tradicional.
Durante la década del ’60 -hasta el ´66- Modugno dominará la música ligera. Coloca otros tres temas -Piove al año siguiente, Addio...Addio...! en el ´62 y Dio, come ti amo! en el ’66- entre los triunfadores del festival de San Remo, anticipa la moda de los urlatori -que tendrá a Adriano Celentano como su representante más equívoco y a Mina como su manifestación más exquisita- e inspira la escuela genovesa de cantautores (Umberto Bindi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Fabrizio de Andrè, Bruno Lauzi).
5- Decía el musicólogo Massimo Mila en un ensayo titulado Le canzoni di San Remo e quelle di Modugno: “Ahora en Italia las canzonette se escriben casi exclusivamente para la radio, y es por esto que sufren de anemia, porque la radio no es un público, la radio no es un ambiente, la radio no es un lugar físico determinado. La radio es un micrófono, detrás del cual hay demasiadas cosas para que pueda convertirse en una presencia concreta. Y así la canzonetta vive en una condición de aislamiento social que nada tiene que envidiarle al más arduo contrapunto dodecafónico. Hay una excepción en Italia que confirma la regla, porque es uno que no escribe para la radio y tiene un público, pequeño pero real. Es Modugno...”
Mila, uno de los grandes musicólogos cultos de Italia, daba en el clavo. Lo que hacia 1958 tiende a desaparecer, -cosa que percibe y expresa muy bien un tema como Volare- es el aislamiento social de la pequeña comunidad rural y provinciana, de la mano de un boom de la producción que da pie para que se hable del milagro económico. Traumático, desordenado pero incontenible. Las exportaciones se convierten en el hilo conductor del crecimiento, cambiando el patrón de expansión por demanda interna que había dominado el período anterior, las fábricas del norte -lideradas por la producción de autos de la FIAT- introducen la cadena de montaje fordista y el proceso de automación, surge el operaio massa, el nuevo tipo de obrero "descalificado" que será la niña mimada de la teoría autonomista marxista de los '60 y '70, se incrementa la producción de electrodomésticos y cientos de miles de personas emigran del sur hacia los centros industriales septentrionales en búsqueda de un bienestar que el campo volvía cada vez más esquivo. Asoma la dorada década del ´60, plena de prosperidad según la percepción popular; sometida a peligrosos desajustes estructurales que darán lugar a la contestación del bienio ’68-’69, según unos pocos observadores atentos.
Pero esa es otra historia. Y habrá más canciones y anécdotas que sepan reflejarla como se merece.
Norberto Cambiasso
Thursday, November 25, 2004
De música ligera
1- ¿Qué hay detrás de una canción? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de esas canzonette que suelen identificarse con la música ligera?
Decía Marcel Proust -en un argumento que repetiría Pasolini, pondría Truffaut en boca de sus personajes y cortejaría Alain Resnais en On connait la chanson- que “su lugar, nulo en la historia del arte, es inmenso en la historia sentimental de la sociedad.” Y agregaba: -“El respeto, no digo el amor, de la mala música no es sólo una forma de lo que se podría llamar la caridad y el escepticismo del gusto sino también la conciencia de su importancia social.”
Bastará un breve repaso histórico para comprender que sus raíces modernas se remontan a la tradición de la canción clásica partenopea. Una tradición, por cierto, republicana y liberal, que alude a la efímera República Partenopea establecida en Nápoles por el ejército francés en enero de 1799 y desaparecida en el lapso de los siguientes seis meses a manos de la restauración borbónica. De allí en más, la canción napolitana recorrerá el mundo, legándonos en las últimas décadas del siglo XIX motivos popularísimos como Funiculí funiculá (1880) y ‘O sole mio (1898).
Tampoco es casual que Santa Lucia, la canzone que comúnmente se admite como el inicio de la riquísima historia de la música ligera italiana, haya sido compuesta en el simbólico año de 1848.
2- Telenoche -el noticiero de canal 13 de las 20 hs.- comenzó ayer con un anticipo de las correrías de uno de los Rodríguez Saa. El musicalizador, persona de indudable ingenio, no tuvo mejor idea que poner una fea versión, muy inferior a la original de Doménico Modugno, de Nel blu, dipinto di blu -más conocida por Volare- que a sus ojos (y oídos) debía reflejar con fidelidad no exenta de gracia la fuga con licencia por cinco meses del inefable personaje.
La anécdota demuestra cierto plus democrático inherente a la música ligera. Las melodías populares son de todos. Las buenas y las malas. Mal que les pese a esos críticos de inspiración adorniana que se enfundan en un supuesto “buen gusto” aristocrático para concluir su carrera en las páginas lujosas y vacías de una revista dominical. Los usos de una canción pueden ser banales y a contramano de su significado real -como en el caso de Telenoche- pero no deben ser despreciados. Las canciones adquieren una vida propia que las vuelve independientes no sólo de las intenciones de su compositor o intérprete, sino incluso, hasta cierto punto, de las de las discográficas que se encargan de envasarlas en serie. Nadie en su sano juicio pretendería negar los mecanismos del capitalismo a ultranza, tan nítidos como saben revelarse en el pantanoso territorio de la música ligera. Pero debemos conceder un resto de autonomía a los consumidores -nosotros- empeñados como estamos en redimensionar nuestras vidas, aún en el centro del vientre de la propaganda, el marketing y la publicidad. Porque somos nosotros, en última instancia, quienes terminamos por adueñarnos de esas canciones que, en ocasiones con culpa, no podemos dejar de tararear. Música pegadiza, sí. Que a veces se adhiere a nuestra memoria como una cantinela boba que no nos deja en paz. Pero cada tanto, un par de versos sencillos o un motivo melódico atractivo alcanzan para abrir las puertas de la percepción.
3- La música ligera expresa mejor que cualquier otra el devenir de una sociedad. Se convierte en espejo de costumbres y narra una cotidianeidad que suele escapársele a los historiadores más atentos. Porque por fortuna la única autonomía que le es denegada es la del contexto. La maquinaria capitalista la vuelve de dominio público, pero me atrevo a decir que toda buena canción siempre ha sabido anticiparse a las conspiraciones de las multinacionales y los conglomerados mediáticos. Su existencia es más simple y más real, su sentimentalismo, más inmediato, su ideología (no siempre conservadora, como creen con una ceguera digna de mejor suerte sus detractores), más transparente, su mensaje, más directo.
Canciones que narran una historia en un puñado de versos sublimes o espantosos. Canciones que, en su mayoría, suelen tener también una curiosa historia de gestación. Pero sobre todo, canciones que nos permiten comprender la Historia con mayúsculas, no la de los grandes acontecimientos, las batallas y los próceres, sino esa otra tan cercana y enigmática de nuestros menesteres diarios y de aquello que nos une a los demás.
Un mundo éste que ha desplazado su epicentro del mítico festival de Woodstock a otro que, con el paso de los años, tiende a parecernos menos ajeno, menos prosaico: el de San Remo.
Continuará (quién sabe hasta cuándo)
Norberto Cambiasso
Decía Marcel Proust -en un argumento que repetiría Pasolini, pondría Truffaut en boca de sus personajes y cortejaría Alain Resnais en On connait la chanson- que “su lugar, nulo en la historia del arte, es inmenso en la historia sentimental de la sociedad.” Y agregaba: -“El respeto, no digo el amor, de la mala música no es sólo una forma de lo que se podría llamar la caridad y el escepticismo del gusto sino también la conciencia de su importancia social.”
Bastará un breve repaso histórico para comprender que sus raíces modernas se remontan a la tradición de la canción clásica partenopea. Una tradición, por cierto, republicana y liberal, que alude a la efímera República Partenopea establecida en Nápoles por el ejército francés en enero de 1799 y desaparecida en el lapso de los siguientes seis meses a manos de la restauración borbónica. De allí en más, la canción napolitana recorrerá el mundo, legándonos en las últimas décadas del siglo XIX motivos popularísimos como Funiculí funiculá (1880) y ‘O sole mio (1898).
Tampoco es casual que Santa Lucia, la canzone que comúnmente se admite como el inicio de la riquísima historia de la música ligera italiana, haya sido compuesta en el simbólico año de 1848.
2- Telenoche -el noticiero de canal 13 de las 20 hs.- comenzó ayer con un anticipo de las correrías de uno de los Rodríguez Saa. El musicalizador, persona de indudable ingenio, no tuvo mejor idea que poner una fea versión, muy inferior a la original de Doménico Modugno, de Nel blu, dipinto di blu -más conocida por Volare- que a sus ojos (y oídos) debía reflejar con fidelidad no exenta de gracia la fuga con licencia por cinco meses del inefable personaje.
La anécdota demuestra cierto plus democrático inherente a la música ligera. Las melodías populares son de todos. Las buenas y las malas. Mal que les pese a esos críticos de inspiración adorniana que se enfundan en un supuesto “buen gusto” aristocrático para concluir su carrera en las páginas lujosas y vacías de una revista dominical. Los usos de una canción pueden ser banales y a contramano de su significado real -como en el caso de Telenoche- pero no deben ser despreciados. Las canciones adquieren una vida propia que las vuelve independientes no sólo de las intenciones de su compositor o intérprete, sino incluso, hasta cierto punto, de las de las discográficas que se encargan de envasarlas en serie. Nadie en su sano juicio pretendería negar los mecanismos del capitalismo a ultranza, tan nítidos como saben revelarse en el pantanoso territorio de la música ligera. Pero debemos conceder un resto de autonomía a los consumidores -nosotros- empeñados como estamos en redimensionar nuestras vidas, aún en el centro del vientre de la propaganda, el marketing y la publicidad. Porque somos nosotros, en última instancia, quienes terminamos por adueñarnos de esas canciones que, en ocasiones con culpa, no podemos dejar de tararear. Música pegadiza, sí. Que a veces se adhiere a nuestra memoria como una cantinela boba que no nos deja en paz. Pero cada tanto, un par de versos sencillos o un motivo melódico atractivo alcanzan para abrir las puertas de la percepción.
3- La música ligera expresa mejor que cualquier otra el devenir de una sociedad. Se convierte en espejo de costumbres y narra una cotidianeidad que suele escapársele a los historiadores más atentos. Porque por fortuna la única autonomía que le es denegada es la del contexto. La maquinaria capitalista la vuelve de dominio público, pero me atrevo a decir que toda buena canción siempre ha sabido anticiparse a las conspiraciones de las multinacionales y los conglomerados mediáticos. Su existencia es más simple y más real, su sentimentalismo, más inmediato, su ideología (no siempre conservadora, como creen con una ceguera digna de mejor suerte sus detractores), más transparente, su mensaje, más directo.
Canciones que narran una historia en un puñado de versos sublimes o espantosos. Canciones que, en su mayoría, suelen tener también una curiosa historia de gestación. Pero sobre todo, canciones que nos permiten comprender la Historia con mayúsculas, no la de los grandes acontecimientos, las batallas y los próceres, sino esa otra tan cercana y enigmática de nuestros menesteres diarios y de aquello que nos une a los demás.
Un mundo éste que ha desplazado su epicentro del mítico festival de Woodstock a otro que, con el paso de los años, tiende a parecernos menos ajeno, menos prosaico: el de San Remo.
Continuará (quién sabe hasta cuándo)
Norberto Cambiasso
Thursday, November 11, 2004
No hay problema, sólo son artistas
“En Winterland, el 14 de enero de 1978, el punk no era una sociedad secreta. Cuando la multitud se encontró delante de un grupo que ya era una leyenda, con el fenómeno en sí mismo, el “punk” se convirtió en una representación varias veces suprimida. Uno había oído que en el reino Unido el público “salivaba” —escupía— a los intérpretes punk; en San Franciso los Sex Pistols fueron recibidos con una cortina de saliva. Uno había oído que en el Reino Unido había violencia en los conciertos punk (e incluso se contaba la historia de una mujer que había perdido un ojo a causa de una botella de cerveza rota; se decía que Sid Vicious había sido el responsable, él lo negó, aunque no negó haber golpeado a un periodista con una cadena); en San Francisco, un hombre con un casco de futbol americano se abrió paso de cabeza entre la multitud, tiró a un parapléjico de su silla de ruedas y él mismo fue golpeado hasta caer al suelo. ¿No había dicho Johnny Rotten que quería destruir a los transeúntes? En este momento era un acto significativo, un intento colectivo de probar que la representación física de una representación estética podía producir realidad, o al menos sangre verdadera." (Extraído de Rastros de Carmín de Greil Marcus)
Con la música del Tourist de Saint Germain a tope, mezcal y tragos de todos los colores inundando una mesa improvisada como barra, olor a humo y vista al mar, quien escribe y un buen amigo, revolvíamos nuestra sangre ante la canallesca pregunta “¿ustedes también son artistas?”. El interrogante parecía tener como fin establecer algún contacto con un par de individuos totalmente desubicados en un contexto que no era el suyo. ¿Qué quedaba? La tentación, la pompa, el burdo caché de la pose. Mi amigo cedió y empezó a contarle a la curiosa sobre sus hazañas como ruidoextremista. “Ah, eres artista sonoro entonces”. Mentalemente fue sepultada viva al decir esas palabras. La réplica no se hizo esperar y creo que mi compinche comenzó a explicarle las bondades de su arte como ahuyentador de público. Era lo menos. En eso intervino en la charla un tipo con el que habíamos llegado a la fiesta. No sé quien diablos habló de cine, y de pronto era imparable hablar de nuestros gustos, de las películas que nos fascinaban, de cine gore y demás especias. Ah! y claro, de video arte. Sí, me gusta el video, pero sólo si hay calatas, le dije. Qué más tenía que decir, era claro que poco me interesaba demostrar algo de cultura. En ese momento me di cuenta del teatro que había allí, la marca del artista como una carta pase para vivir un estatus. Al rato, con la sangre doblemente revuelta producto de un trago rojo y picante que probé, empecé a darle vueltas a un viejo artículo que había pescado en la red. Para ese momento conversaba con un joven curador de arte, no muy amigo de las propuestas extremas, y le hablaba de la necesidad de hacer un poco de transgresión. Mi discurso podía venirse abajo en cualquier descuido, iba a quedar como un pobre idiota, como un loquito que sólo quiere hacer su catarsis, producto de las desgracias que el destino le pudo haber puesto en el camino. Bah, no iba a ser así, traté de ser lo más elocuente, lo más claro para explicar lo importante que era desprestigiarse un poco, ser un poco inmoral.
En No más arte, sólo vida Laura Baigorri dice: “A partir del momento en que se contextualiza una acción activista en el terreno artístico, ésta pierde su poder, porque se sabe que tan sólo se trata de una simulación". El arte ha dejado de ser vida para convertirse en simulador de vida.”
La guapa Baigorri menciona en su artículo a la generación Dada y a los Fluxus y habla de la estrecha relación (intercambiable) entre arte y vida que existía en ambos movimientos. Ciertamente esa relación arte y vida escasea ahora. Ya que todo ha entrado en el terreno de la negocio-simulación y el sello de “artista plástico” se ha hecho un valor que muy pocos se atreverían a sacrificar en pro de una propuesta transgresora anónima. El reconocimiento de la acción simbólica es el único consuelo en ese sentido, mas intentar plantear una acción artística que prácticamente bordee el delito (que sea un delito) resulta poco menos que un disparate o un suicidio.
Mientras caminaba, ya lejos del lugar, recordaba un video de Manuel Saiz, un notable artista español amante de las aventuras peligrosas. En su Hacking Video veías a Saiz cometiendo un delito. Aparecía él con un pasamontaña en la cabeza contando cómo se las ingeniaba para intervenir escenas de una película de Hitchcok. Saiz había sacado de un video rent una película, había montado, con la ayuda de su pc, un detalle encima de la imagen, distorsionando de esta manera el sentido de una de las escenas. Luego devolvía la cinta al video rent para que esta sea alquilada posteriormente por miles de usuarios, de este modo había intervenido una obra ajena y dañado irreversiblemente la cinta. Saiz estaba comentiendo un delito y estaba documentando su fechoría.
“Un artista debería entrar a un centro comercial a robar y luego ser metido preso, eso sería para mí el climax” le decía al joven curador, no sintiéndome del todo seguro de lo que estaba diciendo pero con las palabras irrefrenables en la boca. “Los artistas deberían desprestigiarse cada cierto tiempo, olvidarse de que son ejemplos en la vida, deberían demostrarnos lo capaces que son de ser un auténtico peligro social”. Esto último era aún más arriesgado y hasta pretensioso pero, copas de más, la idea no ha dejado de darme vueltas en la mente. Es decir, no dejo de pensar que en la actualidad es difícil ver situaciones que lleguen al límite.
“Pero al final los artistas que pueden hacer cosas como las que tú planteas terminan siendo objetos de culto para personas que necesitan ver cosas así, al final termina existiendo un mercado para ellos” me dijo el joven curador. Y cuanta razón tenía, diablos. Sin embargo, su razón dependía de la existencia de ese rótulo de artista que condiciona una situación como espectáculo, como puesta en escena. Afortunadamente la guapa Baigorri pudo sacarme de este atolladero:
“En una de las secuencias de la película El club de la lucha, el protagonista Jack/Tyler Durden propone a sus seguidores una serie de deberes o acciones de sabotaje que, por el momento, sólo son el preludio del Proyecto Mayhem, un plan supremo destinado a cambiar el mundo: vuelan una tienda de ordenadores, catapultan excrementos de paloma sobre un concesionario de coches de lujo, sustituyen las típicas instrucciones de salvamento en caso de accidente, que normalmente encontramos en los bolsillos de los asientos de los aviones, por unas láminas con dibujos de pasajeros horrorizados en el interior de un avión en llamas, borran las cintas de video de una conocida empresa de venta y alquiler (Blokbuster), cambian el contenido de los mensajes de las vallas publicitarias de la Agencia Estatal de Medioambiente,... Como sucede en la vida real, la prensa da cuenta de todos estos actos de las dos únicas maneras que sabe hacerlo, ya sea criminalizándolos o ubicándolos en el contexto artístico (!): Performance Artist' Molested'. Esta sarta de gamberradas, a medio camino entre activismo y vandalismo, culmina con una obra única que se desmarca de ambos y que muy bien podría estar no-rubricada por Debord: la amenaza de muerte a un pobre empleado nocturno si no cambia de inmediato su vida para cumplir su sueño de estudiar veterinaria.
El Proyecto Mayhem atenta directamente contra instituciones y corporaciones, pero sus anónimos militantes no demuestran ni una expresa orientación artística ni una voluntad activista, tan sólo se trata de acciones de vida. "No más arte, sólo vida."
Es aquí que le encuentro tanto sentido al punk, a ese primer latido.
Luis Alvarado
Con la música del Tourist de Saint Germain a tope, mezcal y tragos de todos los colores inundando una mesa improvisada como barra, olor a humo y vista al mar, quien escribe y un buen amigo, revolvíamos nuestra sangre ante la canallesca pregunta “¿ustedes también son artistas?”. El interrogante parecía tener como fin establecer algún contacto con un par de individuos totalmente desubicados en un contexto que no era el suyo. ¿Qué quedaba? La tentación, la pompa, el burdo caché de la pose. Mi amigo cedió y empezó a contarle a la curiosa sobre sus hazañas como ruidoextremista. “Ah, eres artista sonoro entonces”. Mentalemente fue sepultada viva al decir esas palabras. La réplica no se hizo esperar y creo que mi compinche comenzó a explicarle las bondades de su arte como ahuyentador de público. Era lo menos. En eso intervino en la charla un tipo con el que habíamos llegado a la fiesta. No sé quien diablos habló de cine, y de pronto era imparable hablar de nuestros gustos, de las películas que nos fascinaban, de cine gore y demás especias. Ah! y claro, de video arte. Sí, me gusta el video, pero sólo si hay calatas, le dije. Qué más tenía que decir, era claro que poco me interesaba demostrar algo de cultura. En ese momento me di cuenta del teatro que había allí, la marca del artista como una carta pase para vivir un estatus. Al rato, con la sangre doblemente revuelta producto de un trago rojo y picante que probé, empecé a darle vueltas a un viejo artículo que había pescado en la red. Para ese momento conversaba con un joven curador de arte, no muy amigo de las propuestas extremas, y le hablaba de la necesidad de hacer un poco de transgresión. Mi discurso podía venirse abajo en cualquier descuido, iba a quedar como un pobre idiota, como un loquito que sólo quiere hacer su catarsis, producto de las desgracias que el destino le pudo haber puesto en el camino. Bah, no iba a ser así, traté de ser lo más elocuente, lo más claro para explicar lo importante que era desprestigiarse un poco, ser un poco inmoral.
En No más arte, sólo vida Laura Baigorri dice: “A partir del momento en que se contextualiza una acción activista en el terreno artístico, ésta pierde su poder, porque se sabe que tan sólo se trata de una simulación". El arte ha dejado de ser vida para convertirse en simulador de vida.”
La guapa Baigorri menciona en su artículo a la generación Dada y a los Fluxus y habla de la estrecha relación (intercambiable) entre arte y vida que existía en ambos movimientos. Ciertamente esa relación arte y vida escasea ahora. Ya que todo ha entrado en el terreno de la negocio-simulación y el sello de “artista plástico” se ha hecho un valor que muy pocos se atreverían a sacrificar en pro de una propuesta transgresora anónima. El reconocimiento de la acción simbólica es el único consuelo en ese sentido, mas intentar plantear una acción artística que prácticamente bordee el delito (que sea un delito) resulta poco menos que un disparate o un suicidio.
Mientras caminaba, ya lejos del lugar, recordaba un video de Manuel Saiz, un notable artista español amante de las aventuras peligrosas. En su Hacking Video veías a Saiz cometiendo un delito. Aparecía él con un pasamontaña en la cabeza contando cómo se las ingeniaba para intervenir escenas de una película de Hitchcok. Saiz había sacado de un video rent una película, había montado, con la ayuda de su pc, un detalle encima de la imagen, distorsionando de esta manera el sentido de una de las escenas. Luego devolvía la cinta al video rent para que esta sea alquilada posteriormente por miles de usuarios, de este modo había intervenido una obra ajena y dañado irreversiblemente la cinta. Saiz estaba comentiendo un delito y estaba documentando su fechoría.
“Un artista debería entrar a un centro comercial a robar y luego ser metido preso, eso sería para mí el climax” le decía al joven curador, no sintiéndome del todo seguro de lo que estaba diciendo pero con las palabras irrefrenables en la boca. “Los artistas deberían desprestigiarse cada cierto tiempo, olvidarse de que son ejemplos en la vida, deberían demostrarnos lo capaces que son de ser un auténtico peligro social”. Esto último era aún más arriesgado y hasta pretensioso pero, copas de más, la idea no ha dejado de darme vueltas en la mente. Es decir, no dejo de pensar que en la actualidad es difícil ver situaciones que lleguen al límite.
“Pero al final los artistas que pueden hacer cosas como las que tú planteas terminan siendo objetos de culto para personas que necesitan ver cosas así, al final termina existiendo un mercado para ellos” me dijo el joven curador. Y cuanta razón tenía, diablos. Sin embargo, su razón dependía de la existencia de ese rótulo de artista que condiciona una situación como espectáculo, como puesta en escena. Afortunadamente la guapa Baigorri pudo sacarme de este atolladero:
“En una de las secuencias de la película El club de la lucha, el protagonista Jack/Tyler Durden propone a sus seguidores una serie de deberes o acciones de sabotaje que, por el momento, sólo son el preludio del Proyecto Mayhem, un plan supremo destinado a cambiar el mundo: vuelan una tienda de ordenadores, catapultan excrementos de paloma sobre un concesionario de coches de lujo, sustituyen las típicas instrucciones de salvamento en caso de accidente, que normalmente encontramos en los bolsillos de los asientos de los aviones, por unas láminas con dibujos de pasajeros horrorizados en el interior de un avión en llamas, borran las cintas de video de una conocida empresa de venta y alquiler (Blokbuster), cambian el contenido de los mensajes de las vallas publicitarias de la Agencia Estatal de Medioambiente,... Como sucede en la vida real, la prensa da cuenta de todos estos actos de las dos únicas maneras que sabe hacerlo, ya sea criminalizándolos o ubicándolos en el contexto artístico (!): Performance Artist' Molested'. Esta sarta de gamberradas, a medio camino entre activismo y vandalismo, culmina con una obra única que se desmarca de ambos y que muy bien podría estar no-rubricada por Debord: la amenaza de muerte a un pobre empleado nocturno si no cambia de inmediato su vida para cumplir su sueño de estudiar veterinaria.
El Proyecto Mayhem atenta directamente contra instituciones y corporaciones, pero sus anónimos militantes no demuestran ni una expresa orientación artística ni una voluntad activista, tan sólo se trata de acciones de vida. "No más arte, sólo vida."
Es aquí que le encuentro tanto sentido al punk, a ese primer latido.
Luis Alvarado
Monday, November 08, 2004
Sonidos visuales: acerca de las partituras gráficas
“Todas las artes aspiran continuamente a la condición de la música”, escribió el especialista británico en estética Walter Pater en 1888. La proposición de Pater capturaba el espíritu de la estética del siglo XIX, que glorificaba a la música como la más etérea y trascendente de las artes. Sin embargo, a menos de un siglo de la declaración de Pater, esta concepción parece haberse invertido, dado que los compositores de vanguardia comenzaron a imaginar una música que aspirara a la condición de la pintura. Morton Feldman, John Cage, Cornelius Cardew, Anthony Braxton y otros dedicaron sus obras a pintores y comenzaron a concebir el aspecto visual de la composición musical -la escritura de una partitura- ya no como un mero medio sino como un fin en sí mismo. La partitura para December 1952 (1952) de Earle Brown -una página en blanco con barras horizontales y verticales diseminadas- detenta un sorprendente parecido a las primeras telas abstractas de Piet Mondrian. Las líneas, ángulos y círculos del enorme Treatise (1963-67) de Cardew convocan las pinturas constructivistas de Kasimir Malevich y están diseñadas para “producir...en el lector, sin ningún sonido, algo análogo a la experiencia de la música.” Braxton escribió acerca de la “notación visual” de su Composition 10 -todos asteriscos, flechas y garabatos-: “Una ejecución determinada...debería revelar la materia visual real...lo que es como decir que uno debería poder ver en realidad (la pieza) tanto como escucharla.”

Earle Brown
La proliferación de partituras gráficas en los ´50, ’60 y ’70 no se debe sólo a la fascinación por las artes visuales. También cumplieron un papel las consideraciones prácticas y musicales. El surgimiento de la música electrónica y de cinta en los ’50 demandó nuevas técnicas de notación. ¿Cómo anotar los ruidos de la fábrica, el recorrido y ataque de las ondas sinusoidales? Con frecuencia los compositores optaron por una traducción visual directa del material sónico. De ahí que las partituras del Kontakte (1968) de Stockhausen o de las Violostries (1964) de Bernard Parmegiani exhiban esa clase de notación “sismográfica” profetizada décadas antes por Edgar Varése.
Cuestiones más estrictamente filosóficas y políticas contribuyeron también al alejamiento de la notación convencional. Compositores politizados como Cardew rechazaron la partitura tradicional porque implicaba una división jerárquica del trabajo que requería que los ejecutantes se sometieran a la voluntad del compositor.
Por el contrario, la indeterminación de la notación gráfica ayudó a disolver esta jerarquía, promoviendo en cambio una colaboración activa entre las dos partes. Cage llegó a conclusiones similares, juzgando que su chance composition de antaño, Music of Changes (1951) era inhumana debido a la regulación estricta de su ejecución. Como respuesta, se dedicó a trabajar en una serie de partituras gráficas que culminaron en el asombroso Concert for Piano and Orchestra (1957-58), un compendio de elementos gráficos, instrucciones y variables que indican sólo los parámetros más generales de su realización.
Este interés en difuminar los límites entre composición e improvisación revela la influencia del jazz. De hecho, la generación de los ’50 y ’60 creció en la era dorada del jazz; y las partituras gráficas señalan un punto de encuentro entre las tradiciones musicales europea y afro-americana. Brown fue educado como un músico de jazz, y las sensibilidades democráticas de Cardew lo llevaron a abandonar el mundo de la música clásica para unirse al grupo de improvisación AMM. Del otro lado, inspirado en Cage, Brown y Feldman, Anthony Braxton se pasó a la notación gráfica como modo de estructurar el caos sónico del free jazz y de proveer un punto focal de meditación para la improvisación colectiva.
Entonces, ¿a qué suena la música gráfica? Es difícil decirlo, puesto que el amplio espacio cedido a los ejecutantes significa que dos ejecuciones diferentes de la misma pieza nunca suenen igual. Aún más, esas obras con frecuencia son “anotadas” para “instrumentos que no se especifican” y pocas dan alguna indicación de cuánto tiempo debería llevar tocarlas. No obstante, las ejecuciones de las composiciones gráficas tienden a ser espaciosas y misteriosas, plenas de sonidos extraños que sobrevuelan como los golpes de pincel de un pintor accionista o como las líneas y las marcas de un maestro calígrafo.
Reproducido de Christoph Cox, Visual Sounds: On Graphic Scores, en Christoph Cox and Daniel Warner (Eds) Audio Culture: Readings in Modern Music. New York, Continuum. 2004. p. 187-188
Traducción del inglés: Norberto Cambiasso

Earle Brown
La proliferación de partituras gráficas en los ´50, ’60 y ’70 no se debe sólo a la fascinación por las artes visuales. También cumplieron un papel las consideraciones prácticas y musicales. El surgimiento de la música electrónica y de cinta en los ’50 demandó nuevas técnicas de notación. ¿Cómo anotar los ruidos de la fábrica, el recorrido y ataque de las ondas sinusoidales? Con frecuencia los compositores optaron por una traducción visual directa del material sónico. De ahí que las partituras del Kontakte (1968) de Stockhausen o de las Violostries (1964) de Bernard Parmegiani exhiban esa clase de notación “sismográfica” profetizada décadas antes por Edgar Varése.
Cuestiones más estrictamente filosóficas y políticas contribuyeron también al alejamiento de la notación convencional. Compositores politizados como Cardew rechazaron la partitura tradicional porque implicaba una división jerárquica del trabajo que requería que los ejecutantes se sometieran a la voluntad del compositor.
Por el contrario, la indeterminación de la notación gráfica ayudó a disolver esta jerarquía, promoviendo en cambio una colaboración activa entre las dos partes. Cage llegó a conclusiones similares, juzgando que su chance composition de antaño, Music of Changes (1951) era inhumana debido a la regulación estricta de su ejecución. Como respuesta, se dedicó a trabajar en una serie de partituras gráficas que culminaron en el asombroso Concert for Piano and Orchestra (1957-58), un compendio de elementos gráficos, instrucciones y variables que indican sólo los parámetros más generales de su realización.
Este interés en difuminar los límites entre composición e improvisación revela la influencia del jazz. De hecho, la generación de los ’50 y ’60 creció en la era dorada del jazz; y las partituras gráficas señalan un punto de encuentro entre las tradiciones musicales europea y afro-americana. Brown fue educado como un músico de jazz, y las sensibilidades democráticas de Cardew lo llevaron a abandonar el mundo de la música clásica para unirse al grupo de improvisación AMM. Del otro lado, inspirado en Cage, Brown y Feldman, Anthony Braxton se pasó a la notación gráfica como modo de estructurar el caos sónico del free jazz y de proveer un punto focal de meditación para la improvisación colectiva.
Entonces, ¿a qué suena la música gráfica? Es difícil decirlo, puesto que el amplio espacio cedido a los ejecutantes significa que dos ejecuciones diferentes de la misma pieza nunca suenen igual. Aún más, esas obras con frecuencia son “anotadas” para “instrumentos que no se especifican” y pocas dan alguna indicación de cuánto tiempo debería llevar tocarlas. No obstante, las ejecuciones de las composiciones gráficas tienden a ser espaciosas y misteriosas, plenas de sonidos extraños que sobrevuelan como los golpes de pincel de un pintor accionista o como las líneas y las marcas de un maestro calígrafo.
Reproducido de Christoph Cox, Visual Sounds: On Graphic Scores, en Christoph Cox and Daniel Warner (Eds) Audio Culture: Readings in Modern Music. New York, Continuum. 2004. p. 187-188
Traducción del inglés: Norberto Cambiasso
Monday, October 25, 2004
Una Claudia furtiva

I, Claudia (Cuneiform, 2004) es el segundo álbum de The Claudia Quintet, un quinteto neoyorquino sin ninguna Claudia liderado por el baterista John Hollenbeck, quien se encarga de las ocho composiciones que redondean este disco notable.
Estático y extático a la vez, etéreo sin ser nunca blando, decidido y entusiasta cuando corresponde, lyrical without lyrics, resulta harto difícil aprehender un sonido que parece encontrarse siempre en evolución suspendida. Recorre sus surcos cierto disimulo, un temor a importunar, un bajo perfil que suele cultivarse con delectación en algunos cuarteles de la música actual.
Debemos rechazar los parecidos de familia ni bien acuden a nuestra mente ¿Tortoise, Gary Burton, el Pierre Moerlen’s Gong? Es el uso del vibráfono, que aquí conduce en ocasiones la melodía, el que se empeña en engañarnos. Los amantes de las clasificaciones no vacilarían en catalogarlo como jazz. O tal vez sí, si son demasiado puristas. Porque después de todo, ¿qué es el jazz en los tiempos que corren? ¿Y cómo explicar la extraña mixtura entre Steve Reich y la Escuela de Viena que se percibe por momentos? Si nos habían explicado que se trataba de tradiciones incompatibles. ¿Piazzolla, ritmos africanos? Poco importa esta “angustia de las influencias” en una música cuya distinción consiste en ser ella misma, a buen resguardo de cualquier gesto altisonante.
Música sin certezas pero con unas cuantas perplejidades. No apta para oídos perezosos. Sin embargo, nada hay en I, Claudia que agreda al oyente. El sonido es envolvente, las melodías discurren entre la amabilidad y una melancolía que nada debe envidiarle al tango (es el caso de “arabic”, de una belleza irresistible), las ideas de Hollenbeck tienden a ser rítmicas en primera instancia -cosa natural tratándose de un baterista- pero eso no es óbice para que la repetición se transmute en abstracción y la banda completa se quede colgada de una nota.
En tren de buscarle a la placa un atributo predominante, nos quedamos con las coloraturas y los timbres. La formación ya de por sí es muy poco convencional: batería, percusión, contrabajo, vibráfono, saxo tenor, clarinete y acordeón. Y el modo en que ejecutan los instrumentos, siempre al servicio de una idea de conjunto, desmiente los excesos más visibles de cierto jazz. Sorprende escuchar a instrumentistas como Drew Gress, Matt Moran, Ted Reichman y Chris Speed (los que completan el quinteto) en un mood tan recatado, tan contrastante con el resto de sus colaboraciones (de Dave Douglas y Uri Caine a Butch Morris y Anthony Braxton, de Paul Simon a Mark Dresser). Mérito indudable del propio Hollenbeck, que prefiere la delicadeza y una restricción benéfica a los alardes de un virtuosismo desbocado.
De un tiempo a esta parte, la prudencia parece haberse adueñado de la escena experimental contemporánea -un hecho particularmente visible en la improvisación-. No es objeto de este post emitir un juicio de valor al respecto. Lo haremos a su debido tiempo. Mientras tanto, el interrogante -ideológico si se quiere- no alcanza a empañar la excelencia de lo que aquí se escucha.
Contacto:
cuneiform records
NORBERTO CAMBIASSO
Subscribe to:
Posts (Atom)